La revancha de la conciencia
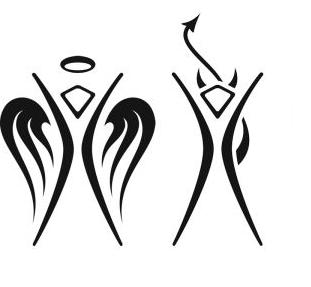
Resumen del post:
La conciencia no es una barrera pasiva, sino una fuerza activa; nos puede contener, pero también impulsarnos.
-
Fecha:
29 septiembre 2010, 12.33 PM
-
Autor:
J. Budziszewski
-
Publicado en:
Cuestiones fundamentales
-
Comentarios:
0
La revancha de la conciencia
La conciencia no es una barrera pasiva, sino una fuerza activa; nos puede contener, pero también impulsarnos.
I.
Las cosas están empeorando bastante rápido. La lista de cosas que se nos exige aprobar crece cada vez más. Considérese el solo campo de la práctica sexual. Primero se nos pidió aprobar el sexo antes del matrimonio, luego sin matrimonio, ahora contra el matrimonio. Primero con una persona, luego con un par, ahora con una multitud. Primero con el otro sexo, luego con el propio. Primero entre adultos, luego entre niños, luego entre adultos y niños. Esto último no se ha añadido aún a la lista, pero ocurrirá pronto: es posible notarlo en el cambio del lenguaje, tal como la proximidad del invierno se nota por el color de las hojas. Pues cuando un pecado pasa de ser tentación a ser tolerado y finalmente a ser aprobado, tal transición coincide con que su nombre es primero eufemizado, luego evitado y, finalmente, olvidado. Un colega me cuenta que algunos de sus colegas en el campo legal han cambiado el nombre al abuso sexual de niños: lo llaman “intimidad intergeneracional”: eso es un eufemismo. Un editor de buen corazón intentó convencerme de que dejara de usar la palabra “sodomía”: eso es evasión. Mis estudiantes ya no conocen para nada la palabra “fornicación”: eso es olvido.
En relación a la muerte el proceso se repite. Primero se nos pide aprobar que se mate a niños no nacidos, luego a niños en proceso de nacer; luego vinieron los recién nacidos con defectos físicos, ahora recién nacidos perfectamente saludables. El premio nobel James Watson propone que a los padres se les dé un “período de gracia” durante el cual puedan matar a sus hijos, y en 1994 un comité de la Asociación Médica de Estados Unidos propuso cosechar órganos de niños enfermos incluso antes de que murieran. Primero se nos pedía aprobar el suicidio, luego aprobar que fuera asistido. Ahora se nos pide incluso aprobar que sea exigible el asistirlo, pues como ha sostenido Ernest van den Haag, sería “ilegítimo” que un doctor no mate a sus pacientes si lo que éstos buscan es la muerte. Primero se nos pedía aprobar que se mate a los enfermos e inconscientes, luego a los conscientes que consienten. Ahora se nos pide aprobar la muerte incluso de los que están conscientes pero protestan. Pues en los Estados Unidos los médicos mataron de hambre y sed a la paciente Marjorie Nighbert, a pesar de que reclamaba “tengo hambre, “tengo sed”, “por favor aliméntenme” y “quiero comida”. Así, la comida y el agua frecuentemente son clasificados como tratamientos opcionales en lugar de cuidado humano. No nos falta mucho para sumarnos a Holanda, donde la eutanasia involuntaria es frecuente. El médico holandés Bert Keizer ha descrito el modo en que reaccionó ante una paciente que se atoró con la comida: la llenó de morfina y esperó que muriera. Y eso es un acto realizado en el país que resistió a los nazis.
¿Por qué las cosas empeoran tan rápido? Desde luego tenemos palabras para describir el proceso, como “colapso”, “decadencia” y “cuesta abajo”. Estas palabras evocan imágenes –una casa que cae, un miembro con gangrena, una pendiente rocosa- que nos hacen sentir que entendemos lo que ocurre. Pero si bien no soy enemigo de palabras-imágenes, una civilización no es una casa, un miembro, ni un montón de rocas. Es imposible que literalmente se venga abajo, se pudra o se deslice. Las imágenes pueden ilustrar una explicación, pero no pueden reemplazarla. ¿Por qué, entonces, empeoran tan rápido las cosas? Sería bueno saberlo, por si se puede hacer algo al respecto.
La explicación usual es que, producto de nuestra negligencia, la conciencia se ve debilitada. Una vez que se comete el primer error, el siguiente sigue de un modo más fácil. Según esta visión de las cosas, la conciencia sería principalmente un freno, una resistencia, una barrera pasiva. No se trata tanto de que nos conduzca, sino de que nos contenga; pero con cada ataque la barrera se debilita, y finalmente desaparece. Muchas veces se combina esta explicación con la idea de que la conciencia viene de la cultura, que es construida desde fuera. Según esta teoría el corazón sería maleable: no sabríamos lo que es bueno y lo que es malo, y así, a medida de que los profesores cambian lo que enseñan, cambia el contenido de nuestra conciencia. Lo que antes encontrábamos malo ahora lo encontramos bueno, y lo que antes encontrábamos bueno ahora lo encontramos malo.
Estas explicaciones tienen algo de acertado, pero no son capaces de explicar lo dinámica que es la impiedad, no son capaces de explicar el hecho de que no somos gentilmente conducidos al abismo, sino que nos arrojamos violentamente a él. Y según espero mostrar, ninguna de estas explicaciones es capaz de dar cuenta del tipo exacto de confusión moral en que actualmente nos encontramos.
Sugiero una explicación distinta. La conciencia no es una barrera pasiva, sino una fuerza activa; nos puede contener, pero también impulsarnos. Es más, no viene de fuera, sino de dentro: si bien la cultura puede recortar los márgenes, no puede cambiar el núcleo. La razón por la que todo empeora tan rápido no se encuentra en la debilidad, sino en la fuerza de la conciencia, no en su deformidad, sino en su forma.
II.
Paradójicamente o no, la visión de la conciencia que defiendo no es nada nuevo; sus raíces son antiguas. En una de las tragedias de Sófocles Antígona busca darle un entierro adecuado a su hermano muerto, pero le es prohibido por el rey porque su hermano era un enemigo del Estado. Ella le responde al tirano que hay una ley superior que la del Estado, y que la seguirá por la autoridad divina de la misma. Ni siquiera el rey le puede exigir violarla. Es más, dicha ley no sólo requiere que nos abstengamos del mal, sino que mueve a una búsqueda activa del bien, en este caso honrando al hermano.
La pretensión de Antígona según la cual la ley superior tiene autoridad divina puede ser fácilmente objeto de malentendido, dado que los griegos no tenían una tradición de revelación en palabras. El mítico héroe Perseo nunca escaló un monte Sinaí, el dios Zeus de la leyenda nunca promulgó unos diez mandamientos. Así, aunque la ley de la que habla Antígona tiene de algún modo autoridad divina, no la aprendió leyendo algo así como una Biblia que contuviera leyes morales reveladas por los dioses. Pero ella tampoco está haciéndose eco de las meras costumbres de la tribu -al menos si le creemos a Aristóteles, quien es una autoridad más confiable respecto de los griegos que nuestros escépticos contemporáneos. En lugar de eso, Antígona parece estar hablando de principios que cualquier hombre con una mente normal conoce mediante su conciencia. Parece estar hablando de una ley escrita en los corazones -lo que los filósofos más tarde llamarían ley natural.
Ahora bien, en contraste con los griegos paganos, los judíos y los cristianos sí tienen una tradición de revelación en palabras. Moisés subió al monte, Dios anunció los mandamientos. Entonces se podría pensar que los judíos y los cristianos no necesitarían de una tradición de ley natural, porque no les sería necesaria. Pero exactamente lo opuesto es verdad. La idea de una ley escrita en el corazón es mucho más fuerte y mucho más consistente entre los judíos, y especialmente entre los cristianos, que lo que lo era entre los paganos. De hecho, la mismísima frase “ley escrita en los corazones” es bíblica: viene de la carta neotestamentaria a los romanos. El judaísmo en tanto llama a la ley natural bajo el título de mandamientos noáicos, dada la leyenda rabínica según la cual Dios habría dado ciertas reglas generales a todos los descendientes de Noé -esto es, a todos los hombres- mucho antes de haber hecho Su pacto especial con los descendientes de Adán. De un modo similar, el cristianismo distingue entre “revelación general” recibida por todos los hombres y “revelación especial” transmitida por testigos y recogida sólo en la Biblia. La revelación general nos vuelve conscientes de la existencia y de las exigencias de Dios, de un modo que hace imposible que ignoremos el tener un problema con el pecado. La revelación especial va más allá mostrando cómo solucionar el problema.
Esta ley natural es presupuesta inconscientemente -aunque a nivel consciente sea negada- también por parte de los pensadores seculares modernos. Cada vez que escuchamos un debate ético podemos ver cómo opera el presupuesto. Considérese, por ejemplo, la ética secular del utilitarismo, que considera moralmente correcta a cualquier acción que produzca la mayor felicidad posible para el mayor número de hombres. Cuando otros pensadores seculares argumentan contra esta doctrina, lo que hacen es llamar la atención respecto de cómo lleva a conclusiones contrarias a nuestras intuiciones morales más profundas. Por ejemplo, no es difícil imaginar situaciones en las que asesinar a un hombre inocente volvería al resto más feliz de lo que era antes. El utilitarismo, con su búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número, nos pediría asesinar al sujeto -sin embargo no lo hacemos, porque percibimos que el asesinato es sencillamente malo. Así, en lugar de descartar al hombre, descartamos la teoría. Pero éste es el punto: este tipo de argumento contra el utilitarismo pone todo el peso sobre la intuición prefilosófica sobre la atrocidad del asesinato. Si no existe una ley escrita en el corazón, es difícil imaginar de dónde viene esta intuición.
La mejor síntesis breve de esta concepción tradicional, iusnaturalista, de la conciencia, fue dada por Tomás de Aquino cuando dijo que los principios centrales de la ley natural son los mismos para todos “en cuanto a la rectitud y en cuanto al conocimiento”. En otras palabras, que no sólo son lo correcto para todos, sino conocidos por todos. Y no es verdad, como algunos creen, que sólo tenía en mente algunos principios formales como “hay que hacer el bien”, pues habla en nombre del grueso de la tradición cuando entre las cosas conocidas por todos los hombres incluye preceptos como “honra a tu padre y a tu madre”, “no matarás” y “no robarás”. Estas cosas, dice, son cosas “que la razón natural de cualquier hombre capta de modo inmediato que deben ser hechas o no hechas”. Ciertamente no todo principio es parte de este núcleo central, pero al menos todos los principios morales se derivan de él, sea por una simple deducción (matar está mal, el veneno mata, por tanto envenenar está mal) o sea con ayuda de la prudencia (hay que castigar a los malhechores, pero el castigo adecuado depende de las circunstancias). Nuestro conocimiento de normas derivadas, como “ponte de pie ante los que ya tienen canas”, puede verse debilitado por nuestro descuido e incluso borrado por nuestra cultura; pero el conocimiento del núcleo de principios centrales es imborrable. Se trata de leyes que no podemos no conocer.
Contra esta idea se levantan dos objeciones. Algunos simplemente niegan que estos principios centrales sean siempre correctos para todos; otros admiten que son correctos para todos, pero niegan que sean conocidos por todos. La primera posición, por supuesto, es la de los relativistas. A la segunda la llamo “mero realismo moral” – pero pongo el énfasis en el “mero”, pues también la ley natural es realista, pero en un sentido mayor.
Aquí no necesito decir mucho sobre el relativismo. Éste no es una explicación de nuestra decadencia, sino uno de sus síntomas. La razón por la que no es una explicación es que no encuentra nada que explicar: a la pregunta “¿por qué todo empeora tan rápido?” sólo sabe responder “no empeora, sólo se vuelve distinto”.
El mero realismo moral, en cambio, es un antagonista con una posición más plausible, pues reconoce que existe el problema. Las cosas están empeorando muy rápido, nos dice, por el sencillo hecho de que no existe nada que “no podamos no saber”. Para él, todo lo que hay en la conciencia puede ser debilitado por el descuido y borrado por la cultura. Si estos meros realistas morales están en lo correcto, entonces aunque el problema de la decadencia moral parta en la voluntad, termina en el conocimiento: puede empezar como un defecto de la voluntad, pero termina como un defecto del conocimiento. Podemos haber empezado descuidando lo que sabíamos, pero ahora hemos llegado tan lejos que ya no lo sabemos. ¿Cuál es el resultado? Que nuestra actual ignorancia respecto del bien y del mal sería genuina. Realmente no conocemos la verdad, pero estamos honestamente buscándola -intentando ver en medio de la neblina de la noche-, actuando lo mejor que podemos. En cierto sentido no tenemos culpa por nuestros actos, porque no sabemos más.
Todo esto suena convincente. Pero es precisamente esto lo que es negado por la tradición anterior de ley natural. Sí sabemos más, y es falso que estemos actuando lo mejor que podemos. El problema de la decadencia moral radica en la voluntad, no en el conocimiento; tiene poco que ver con conocimiento. A grandes rasgos sí sabemos respecto de lo correcto y lo malo, sólo que preferiríamos no saber. Sólo guardamos la apariencia de estar buscando la verdad, para así poder actuar mal, permitir el mal y suprimir nuestro remordimiento por haber actuado mal en el pasado.
Si tiene razón la visión tradicional, nuestra decadencia moral no se debe a ignorancia moral, sino a supresión moral. No nos falta educación, sino que estamos en rebeldía. No carecemos de conocimiento moral, sino que lo reprimimos.
III.
A primera vista parecería que el creer en una ley que es imposible ignorar haría más difícil, no más fácil, explicar por qué las cosas empeoran tan rápido. Si la ley moral realmente está grabada en el corazón, ¿no debiera ser realmente difícil de ignorar? Por otra parte, si sólo ha sido “pintada”, como lo afirman los meros realistas morales, ¡cosa sencilla de borrar!
Pero una vez más estamos volviendo a meras imágenes. Grabar y pintar no son sino metáforas, y se requiere de más que metáforas para explicar por qué la supresión de la conciencia es más violenta y explosiva de lo que sería un mero debilitamiento. En primer lugar consideremos unos pocos hechos para despertar nuestra sospecha, hechos respecto del tipo preciso de confusión moral que sufrimos o decimos sufrir.
Considérese las siguientes contradicciones. La mayoría de quienes consideran malo el aborto dicen que es matar. La mayoría de los que dicen que es matar, afirman que es matar a un bebé. La mayoría de los que dicen que es matar a un bebé se abstienen de prohibir dicho matar del todo. La mayoría de los que se abstienen de tal prohibición sin embargo creen que su existencia debiera ser restringida. Más y más gente favorece las restricciones. Pero más y más gente se ha practicado o ha participado de un aborto.
O lo siguiente: la mayoría de los adultos se muestra preocupado por el sexo adolescente. Pero en lugar de decir a los niños que esperen hasta el matrimonio, la mayoría les dice que esperen hasta ser “mayores”, como nosotros. La mayoría dice que sexo premarital entre adultos con consentimiento es una expresión normal de deseos naturales. Pero pocos se sentirían cómodos contando a alguien -especialmente a sus propios hijos- con cuántas personas se han acostado.
O lo siguiente: quienes han colaborado en un suicidio con frecuencia escriben más tarde sobre el acontecimiento. Escriben página tras página para mostrar que fue correcto. Pero lo que escriben es en gran medida sobre la culpa. El autor George Delury, encarcelado por envenenar y asfixiar a su esposa, escribe sobre estos hechos diciendo que sus sentimientos de culpa eran tan fuertes que eran “casi físicos”.
Por lo que respecta al primer ejemplo: si el aborto es matar a un bebé, debiera estar prohibido siempre para todos. ¿Por qué habría de permitirse? Pero si no mata a un bebé es difícil entender por qué se habría de sentir la más mínima preocupación por tal acto. ¿Por qué habría de restringirse? Cuando restringimos algo es porque se trata de algo que reconocemos como un mal, pero un mal que no queremos dejar.
Por lo que respecta al segundo ejemplo: la promiscuidad sexual entre adultos tiene exactamente los mismos efectos negativos entre adultos que entre adolescentes. Pero si sólo es un placer inocente, ¿entonces por qué no hablar de cuántas parejas se ha tenido? La práctica del intercambio de pareja ya no es ninguna novedad, la revolución sexual ya tiene canas. Si persiste la vergüenza, la única explicación posible es que persiste también la culpa.
El tercer ejemplo habla por sí mismo. Delury consideraba que la mismísima fuerza de sus sentimientos era una prueba de que no podían estar expresando culpa “moral”, sino sólo una “disonancia” por la violación de una traba instintiva heredada de nuestros ancestros primates. Podríamos parafrasear su teoría con las siguientes palabras: “cuánto más fuerte la culpa, tanto menos importa”.
Claramente, sea cuál sea nuestro problema, no es que la conciencia sea demasiado débil. Podemos estar confundidos, pero nuestra confusión no consiste en un simple debilitamiento de la conciencia. No es que no conozcamos la verdad, sino que estamos constantemente contándonos algo distinto.
IV.
Si la ley escrita en el corazón puede ser reprimida, entonces no podemos contar que sea ella la que nos impida hacer el mal: al menos eso está claro. Pero sostengo la tesis más paradójica de que al reprimirla nos impele a hacer un mal mayor. El reprimir la conciencia no le quita su fuerza, sino que sólo distorsiona y redirige la fuerza. Funciona del siguiente modo. La culpa, el conocimiento culpable y los sentimientos de culpa no son lo mismo. Hombres y mujeres pueden tener el conocimiento sin los sentimientos, y pueden tener los sentimientos sin el hecho. Pero incluso cuando es suprimido, el conocimiento de la culpa genera ciertas necesidades objetivas, que buscan ser satisfechas al margen del estado de los sentimientos. Estas necesidades incluyen la confesión, la expiación, la reconciliación y la justificación.
Ahora bien, cuando la culpa es reconocida, puede haber un arrepentimiento respecto del acto culpable, de modo que estas necesidades se pueden ver genuinamente satisfechas. Pero cuando el conocimiento de la culpa es suprimido, sólo pueden ser desplazadas. Esto es lo que genera el impulso hacia un mal mayor. Veamos cómo ocurre esto, tomando las cuatro necesidades una por una.
La necesidad de confesar nace de la transgresión de lo que, a algún nivel, sabemos que es verdad. Ya he comentado la tendencia de los que asisten un suicidio a escribir sobre sus actos. Además de George Delury, quien mató a su esposa, podemos mencionar a Timothy E. Quill, quien recetó pastillas letales a su paciente, y a Andrew Solomon, quien participó de la muerte de su madre. Solomon, por ejemplo, escribió en el New Yorker que “el acto de hablar o escribir sobre tu actuación es, inevitablemente, una solicitud de absolución”. Muchos lectores recordarán que en los primeros tiempos del movimiento abortista había feministas pagando avisos de página completa en la prensa, poniendo su firma para contar al mundo que habían dado muerte a sus propios hijos no natos. En un principio puede parecer desconcertante que el sacramento de la confesión pueda servir el propósito opuesto de defenderse. Esta paradoja sólo puede ser comprendida reconociendo el poder de la conciencia suprimida.
La necesidad de expiar surge del conocimiento de una deuda que de algún modo tiene que ser pagada. Se podría pensar que tal conocimiento conducirá de modo directo al arrepentimiento, pero los consejeros a los que he entrevistado cuentan algo distinto. Durante su embarazo una mujer se había enterado de que su marido le había sido infiel. Él quería tener al hijo, y para castigarlo ella lo abortó. Pero el trauma de matar fue mayor que el trauma de ser engañada, porque esta vez era ella la culpable. ¿Cómo reaccionó? Abortó también al siguiente hijo. Según sus propias palabras “quería ser capaz de odiarme más a mí misma por lo que le había hecho al primer niño”. Intentando expiar sin arrepentimiento, se vio impelida a repetir el pecado.
La necesidad de reconciliación nace del hecho de que la culpa nos separa de Dios y de los hombres. Al no haber arrepentimiento, se simula intimidad precisamente haciendo que otros participen del acto culpable. Leo Tolstoi lo sabía. En Anna Karenina hay un punto en el que la recíproca culpa es el único vínculo que sigue manteniendo unidos a los amantes. Pero el fenómeno está lejos de limitarse a casos de infidelidad matrimonial. Andrew Solomon dice que él, sus hermanos y su padre están unidos por el “extraño legado” de haber estado implicados en la muerte de su madre. Además cita a una enfermera que estuvo implicada en la muerte de su propia madre, habiéndole contado lo siguiente: “Sé que hay gente que tendrá problemas con que diga esto, pero fue uno de los momentos más íntimos que jamás haya tenido con alguien”. En un libro sobre la situación de la eutanasia en Holanda, Herbert Hendin comenta que esta idea de que participar en la muerte crea una mayor intimidad permea las historias de eutanasia, y atrae tanto a pacientes como a doctores a la misma. Y no nos debiera extrañar: la violación de un vínculo humano básico es algo tan terrible, que la conciencia apesadumbrada inmediatamente intentará establecer otro vínculo anormal para compensar: la mismísima gravedad de la trasgresión le da al nuevo vínculo el sentido de profundo significado. Naturalmente, a algunos les parecerá atractivo.
También la necesidad de reconciliación tiene una dimensión pública. Aislados de la comunión de juicio moral, los transgresores intentan formar en torno a sí una comunidad sustituta del mismo tipo. En lugar de pecar de modo privado buscan reclutar. Y los más ambiciosos van más lejos. En lugar de ir a la montaña, hacen que la montaña venga donde ellos: hay que transformar la sociedad para que no siga estando bajo terrible juicio. Así es como llegan a cambiar las leyes, infiltrar las escuelas y crear intrusivas burocracias de bienestar social.
Finalmente, llegamos a la necesidad de justificación, la cual requiere que le prestemos atención más detenida. Separada de la justicia, la justificación se vuelve racionalización, la cual es un juego más peligroso de lo que parece. El problema es que todas las cosas escritas en el corazón se relacionan entre sí. Dependen unas de otras de un modo tal, que no podemos suprimir unas sin conducir a una reordenación de todas las otras. Unos pocos casos serán suficientes para mostrar cómo ocurre esto.
Considérese la promiscuidad sexual. El mensaje oficial es que hoy en día la gente ya no toma en serio la gravedad del sexo fuera del matrimonio. Los meros realistas morales dicen que esto es así porque ya no sabemos que está mal. Yo sostengo que lo sabemos, pero que hacemos como si no supiésemos. Por supuesto hay que ser cuidadosos para distinguir entre las leyes fundamentales de la sexualidad que no podemos ignorar, y aquéllas que son derivadas, y que es posible ignorar. La superioridad de la monogamia por sobre la poligamia es algo razonable y verdadero, pero tal vez no sea parte de dicho núcleo fundamental. Pero ninguna sociedad humana ha ignorado el hecho de que la actividad sexual no es para que cualquiera la despliegue con cualquiera. Y la norma reconocida es que debe haber un pacto duradero y culturalmente protegido, entre un hombre y una mujer con la intención de procreación. Encuentros casuales no califican.
Como es imposible que ignoremos el vínculo entre el sexo y el matrimonio, al separarlos tenemos que cubrir nuestro conocimiento de culpa con una serie de racionalizaciones. Y hay culturas donde tales racionalizaciones pueden llegar a recibir tanta protección cultural como el matrimonio: la diferencia es que aunque la racionalización cambie de cultura a cultura, el núcleo fundamental no. Al menos en nuestra cultura tales autoengaños respecto de la sexualidad son más comunes en las mujeres que en los hombres. No creo que esto sea porque la conciencia de las mujeres sea más fuerte ni más débil que la de los hombres. Pero el sexo fuera del matrimonio expone a la mujer a mayores riesgos, de modo que mientras que el hombre sólo tiene que engañar a su propia conciencia, la mujer tiene que engañar tanto a su conciencia como a su interés propio. Si insiste en hacer lo que está mal, tiene doble motivación para racionalizar.
Un mecanismo común de racionalización es decir “no” mientras que se está actuando con un “sí”, para luego decirse a sí mismo “no tuve parte”. William Gairdner menciona el caso de un consejero de casos de violación que recibe muchos llamados de mujeres que lo llaman no para informar que han sido violadas, sino para preguntar si acaso fueron violadas. Si consideran necesario llamar para hacer tal pregunta, desde luego es muy probable que no lo hayan sido. Sólo están echando la culpa por sus decisiones a sus parejas, como modo de enfrentar su propia ambivalencia. Pero éste es un problema serio, pues el negar lleva al siguiente mal, que es el falso testimonio.
Otra táctica es la de inventar definiciones privadas de lo que es el matrimonio. Un buen número de personas “se consideran como casadas” aunque no tengan pacto alguno. El engaño incluso puede ser fortalecido mediante ceremonias que incluyan palabras felices pero ninguna promesa. Desafortunadamente, la gente que “se considera como casada” no asume los deberes de un verdadero matrimonio, pero sí exige todos sus privilegios culturales. Como racionalizar es un esfuerzo tan grande, necesitan la ayuda del resto para que los ayuden en la tarea. Tales exigencias vuelven mucho más difícil la protección cultural del verdadero matrimonio.
Otra artimaña es admitir que el sexo corresponde en el matrimonio, pero esquivando la naturaleza de la conexión. Mediante ese razonamiento me digo a mí mismo que el sexo está en orden, porque me voy a casar con mi pareja, porque quiero que mi pareja se case conmigo, o porque quiero averiguar si sería feliz casado. Una evasión más peligrosa aún es separar la forma del matrimonio de su sustancia, como cuando se dice que “no necesitamos promesas, porque estamos enamorados”. Lo que esto implica, desde luego, es que los que sí necesitan promesas aman de modo impuro, que los que no se casan están más genuinamente casados que los que se casan.
Esta última racionalización es más difícil de sostener que la mayoría de las restantes. El amor, después de todo, es un compromiso permanente e incondicional para con el verdadero bien de la otra persona, y la lengua materna del compromiso es precisamente el lenguaje de las promesas. Para hacer que esta artimaña funcione se requiere pues de otra: tras engañarse a sí mismo respecto de la naturaleza del matrimonio, hay que engañarse también respecto de la naturaleza del amor. El modo usual para hacer esto es mezclar el amor con los sentimientos románticos que usualmente lo acompañan, y llamarlo “intimidad”. Si llegamos a tener tales sentimientos, nos decimos, podemos tener sexo. En otras palabras: podemos tenerlo si sentimos que podemos.
Pero aquí es donde las cosas realmente se ponen interesantes, porque si el criterio para considerarse virtualmente casados es tener sentimientos sexuales, entonces obviamente a nadie que tenga tales sentimientos se le puede impedir casarse. Entonces también los homosexuales tienen que poder “casarse”. También sus uniones serían merecedoras de protección cultural. En este modo la conciencia, aunque reprimida, nos da otro golpe, recordándonos que el matrimonio está vinculado con la reproducción. Pero ahora estamos encerrados y no podemos decir “por lo tanto, los homosexuales no se pueden casar” -porque eso daría un golpe a toda la estructura de racionalizaciones. Entonces decretamos que, dado que los homosexuales se pueden casar, también pueden procrear, el campo desierto tiene que florecer. Después de todo, existe la inseminación artificial. Y la adopción. Así ocurre que los niños son entregados como si fueran un derecho a aquéllos de los que alguna vez fue considerado un deber protegerlos. La normalización de la perversión se ha completado.
V.
Cuando fallan las racionalizaciones normales, la gente recurre a otros mecanismos de supresión. Lo podemos ver con frecuencia cuando queda embarazada una mujer joven no casada. Repentinamente su conciencia se descubre a sí misma: aunque no tuvo vergüenza de levantarse la falda, de pronto se avergüenza de su crecido vientre. ¿Qué puede hacer? Puede abortar, puede recurrir al modo de supresión llamado “deshacerse de la evidencia”. Una vez más la conciencia multiplica las transgresiones. Pero descubre que la nueva trasgresión no soluciona las anteriores. De hecho, ahora tiene que racionalizar algo más difícil aún.
Piénsese en todo lo que se requiere para justificar un aborto. Como sabemos que está mal matar de modo deliberado a seres humanos, sólo tenemos cuatro opciones: tenemos que negar que el acto es deliberado, negar que mata, negar que sus víctimas son humanos, o negar que no hay que hacer el mal. Esta última opción es un simple sinsentido. Que algo sea malo significa precisamente que no debe ser hecho; negar que el mal no deba ser hecho equivale a decir que “lo malo no es malo” o que “lo que no debe ser hecho puede ser hecho”. La primera opción no es mucho más promisoria. El aborto no es algo que simplemente ocurre: tiene que ser realizado. Y los que lo proponen no sólo reconocen que es una “elección”, sino una de la cual se jactan. Por lo que se refiere a la segunda opción, si alguna vez fue promisoria ya no lo es. Millones de mujeres han mirado sonogramas de sus bebés pateando, chupándose el pulgar, y dándose volteretas. Sean lo que sean, estos pequeños están muy vivos. Incluso la mayoría de las feministas ha dejado de llamar “coágulos de sangre” a los bebés o de describir el aborto como “extracción menstrual”.
La única opción que parece quedar es la tercera: negar la humanidad de las víctimas. Es en este punto que se pierde el control del proceso. Porque la única manera de hacer funcionar esta alternativa es negando la naturaleza biológica, la cual nos dice que desde el momento de la concepción el niño es tan humano como tú o yo (¿alguien cree realmente que es un perro lo que crece ahí dentro?). Entonces hay que inventar otro criterio de humanidad, uno que sea cuestión de grados. Así, algunos seremos más humanos, otros menos. Pero este es un negocio riesgoso, incluso para los abortistas. Ni se requiere decir que nadie ha podido proveer de un criterio que permita considerar menos humanos a los bebés en el vientre, pero sin afectar la humanidad del resto. Los dientes del engranaje moral están fijados de un modo demasiado fino como para que se logre eso.
Considérese, por ejemplo, el criterio de “personalidad” y “racionalidad deliberada”. De acuerdo al primero de éstos, uno es más o menos humano según sea más o menos persona. De acuerdo al segundo, se es más o menos persona según se sea más o menos capaz de actuar con propósito maduro y reflexivo. Se puede entonces matar niños no nacidos, pues no pueden actuar maduramente -son insuficientemente personas y, por tanto, insuficientemente humanos. De hecho, hay que matarlos cuando estén en juego los intereses de los que son más plenamente humanos. Por tanto, a sus madres no sólo les es lícito abortar, sino que sería incorrecto intentar detenerlas. Pero véase adónde más nos lleva esto. ¿Acaso la madurez no es también deficiente entre los niños, los adolescentes y un buen número de adultos? Entonces, ¿no serán también ellos menos que personas plenas, y menos que plenamente humanos? Desde luego, y por tanto deben ceder ante los intereses de los más plenamente humanos: lo único que falta es que todos seamos clasificados. ¡No! ¡Eso -dirá alguien- es ir demasiado lejos! ¡La gente no es tan lógica! La verdad es que sí, la gente es más lógica de lo que cree, sólo que lo son de modo lento. Las consecuencias que no captan hoy las podrán captar en treinta años más. Y si no las captan entonces, las captarán sus hijos. Ya está pasando. Es cosa de mirar alrededor.
Así que la conciencia tiene su revancha. Es imposible que ignoremos lo precioso de la vida humana y, por tanto, si consideramos que ser humanos es cuestión de grados, también consideraremos más preciosos a quienes consideramos más humanos. La búsqueda de una justificación del aborto conduce así de modo inexorable a un sistema de castas morales más despiadado que cualquier sistema de ese tipo que haya sido concebido en Oriente. Por supuesto podemos hacer chanchullos respecto de los criterios: se ha propuesto la autoconciencia y la contribución a la sociedad, y se ha intentado con la pureza racial. Pero ningún pequeño ajuste de ese tipo ha logrado cambiar el carácter de nuestros actos. Si queremos tener un sistema de castas, lo tendremos; si queremos que algunos se salgan con la suya, entonces tendremos en su momento una nueva nobleza de Los Que Salen Con La Suya. Lo único que logramos con al manipular los criterios es una reorganización de las castas.
¿Debemos sorprendernos respecto de por qué, habiendo comenzado por nuestros bebés, ahora queremos matar a nuestros abuelos? El pecado se ramifica. Es fértil, fisíparo y parasitario, siempre en búsqueda de nuevos reinos que corromper. Se reproduce. Pero tal como un virus no puede reproducirse sino apoderándose de la maquinaria de una célula, así tampoco el pecado puede reproducirse sino apoderándose de la maquinaria de la conciencia. No se destruye ninguna rueda ni motor alguno, pero todo se pone a trabajar en direcciones opuestas a las que les corresponden. El mal requiere racionalizar, y ésa es su debilidad. Pero es capaz de hacerlo, y ésa es su fortaleza.
VI.
Hemos visto que la conciencia actúa en todos, pero que no frena a todos. En todos se encuentra parte del tiempo “multiplicando las transgresiones”, y en algunos se encuentra todo el tiempo dedicada a eso. Invertida por la negación, es más capaz de volverse la catalizadora de un colapso moral que de frenarlo.
Pero la conciencia no es la única expresión de la ley natural en la naturaleza humana. Tomás de Aquino define la ley como una forma de disciplina que obliga mediante el temor y el castigo. En el caso de la ley humana, el castigo implica sufrir las consecuencias civiles de haber ordenado una violación. En el caso de la ley natural, el castigo es sufrir las consecuencias naturales de tal violación. Si me corto, sangro. Si me emborracho, sufro la resaca. Si me acuesto con muchas mujeres, pierdo la capacidad de preocuparme por ellas, y siembro embarazos, dolor y sospecha.
Por desgracia, el efecto disciplinario de las consecuencias naturales se encuentra disminuido de al menos dos modos. Estas dos diminuciones son el motivo principal por el que la disciplina tarda tanto, y el motivo por el que lo mejor que podemos esperar en muchas culturas es un péndulo que va de laxidad moral a la rigidez moral.
El primer tipo de diminución obedece a un simple factor de tiempo: no todas las consecuencias de violar la ley natural golpean de inmediato. Algunas consecuencias sólo llegan a ser visibles tras algunas generaciones, y para entonces la gente ya se encuentra tan hundida en la negación, que se vuelve necesario incluso más dolor para hacerlos volver a la razón. Un buen ejemplo de este tipo de efecto retardado son las enfermedades venéreas. Cuando yo era niño todos sabíamos sobre la sífilis y la gonorrea, pero como había penicilina se suponía que este problema estaba en retirada. Hoy día las dos enfermadades se están volviendo resistentes a los antibióticos, y el sida, los herpes, la clamidia, el virus papiloma humano -y más de una docena de otras enfermedades venéreas que antes eran inusuales- están asolando la población. Otras consecuencias de largo plazo de violar las leyes sobre la sexualidad son la pobreza, pues las mujeres solas no tienen ayuda para criar a sus hijos; el crimen, en cuanto los niños llegan a la adolescencia sin una figura paterna; el abuso infantil, porque si bien los esposos tienden a recibir sus hijos con gozo, no ocurre así con los convivientes, que tienden a recibirlos con celos y resentimiento. Cada generación es menos capaz de sostener una familia que la anterior. Ciertamente, las iniquidades de los padres -y las madres- son visitadas en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
El segundo tipo de diminución viene de nosotros mismos: “soñando con sistemas tan perfectos que nadie tenga que ser bueno”, ponemos a trabajar nuestro ingenio para escapar de las consecuencias naturales de violar la ley natural. No todas las prácticas sociales llevan a que escapemos de tales efectos. Por ejemplo, el amenazar a conductores ebrios con penas legales, lejos de minar las consecuencias naturales de la ebriedad, es una práctica que se suma a ellas. Ni se trata siempre de que este efecto sea intencionalmente buscado. Los programas de seguridad social no tienen por finalidad fomentar la falta de provisión, pero tienen sin embargo dicho resultado. Ni se trata de que siempre esté mal. Si hay alguien que de por vida ha fumado, y padece enfisema, sería abominable negarle el tratamiento, aunque por supuesto su hábito se vio fortalecido por la confianza en que llegado el momento habría médicos para salvarlo. Pero actuar con la finalidad de compensar la inmoralidad siempre está mal -como cuando convertimos a las escuelas secundarias en dispensadoras de píldoras y condones para los adolescentes.
He aquí un axioma: no podemos cambiar la naturaleza humana, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Y un corolario de tal axioma es que no importa cuán astuto sea el modo en que lo ingeniamos, nuestras estrategias no son exitosas en su propósito por anular las consecuencias naturales de violar la ley natural. En el mejor de los casos las retrasan, y por muchos motivos pueden acabar haciéndolas peores. En primer lugar, porque cambian los incentivos: gente con acceso fácil a pastillas y condones ve menos motivos para guardar abstinencia. En segundo lugar, porque fomentan el hacerse ilusiones: la mayoría de la gente exagera groseramente su eficiencia en la prevención de enfermedades y embarazos, llevando a que se ignore completamente los riesgos. En tercer lugar, revierten la fuerza del ejemplo: tras poco tiempo, la abstinencia se ve corroída también entre quienes no toman precaución alguna. Finalmente, transforman el modo de pensar: quienes viven en la cultura contraceptiva acaban pensando que la libertad respecto de las consecuencias naturales de sus actos es algo que se les debe.
Se llega así a un punto en el que también la ley acaba estando de acuerdo con ellos. En el juicio Planned Parenthod vs. Casey, que volvió a autorizar el uso privado de violencia letal contra vida en el vientre, la Corte Suprema de Estados Unidos admitió que su normativa original sobre el aborto puede haber estado equivocada, pero decidió mantenerla de todos modos. Su explicación fue la siguiente: “Durante dos décadas de desarrollo económico y social, la gente ha organizado sus relaciones íntimas y ha hecho elecciones que definen su visión de sí mismos y de su lugar en la sociedad, descansando sobre el supuesto de que existirá la posibilidad del aborto si la contracepción falla. […] Toda una generación ha llegado a la edad adulta asumiendo este concepto de libertad”. Para decirlo en otros términos: ha sido tan largo el período durante el cual hemos separado el sexo de la responsabilidad por la vida que resulta de él, que ahora sería injusto para la gente que les cambiemos las reglas.
Pero esto de nada sirve. Nuestros esfuerzos por impedir las consecuencias naturales sólo vuelven más duro el castigo cuando llega.
Para sobrevivir a lo que tenemos por delante tenemos que aprender cuatro duras lecciones: debemos reconocer la ley natural como una moralidad verdadera y universal; debemos estar en guardia contra nuestros intentos por sobreescribir nuestras propias leyes que en realidad son racionalizaciones por el mal que hacemos; debemos temer a las consecuencias naturales por violarla, reconociendo que son inexorables; y debemos cuidarnos de todos nuestros intentos por compensar la inmoralidad.
Pero por desgracia, desde antes de que hubiera historia escrita lo que sabemos es que la condición de los hombres es la de no querer aprender lecciones duras. Preferiríamos mantenernos en la situación de negación. ¿Qué poder puede atravesar semejante barrera?
El único Poder que de hecho la ha cruzado. Tomás de Aquino escribe que cuando una nación sufre una tiranía, los que entronaron al tirano deben en primer lugar intentar removerlo, luego acudir al emperador en busca de ayuda. Pero cuando estos medios humanos fallan, deberían dirigir la mirada a sus propios pecados y orar. Ahora estamos en tal medida bajo la tiranía de nuestros propios vicios, que incluso nos resultaría difícil reconocer a un tirano externo. A tales vicios los entronamos nosotros mismos, y nuestra fuerza no alcanza para removerlos: han suspendido al senado de la recta razón y a la asamblea de las virtudes; el emperador, nuestra voluntad, está cautivo, es hora de orar.
Nada nuevo puede ser escrito en el corazón, pero tampoco es necesario hacerlo. Lo que necesitamos es la gracia de Dios para ver lo que ya está escrito. No queremos leer las letras, porque queman; pero como queman, tendremos que acabar leyéndolas. Es por eso que una nación se puede arrepentir. Es por eso que la plaga puede ser detenida. Es por eso que la cultura de la muerte puede ser redimida. “Porque conozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí… un corazón contrito, Señor, no lo despreciarás”.
————–
J. Budziszewski es profesor de gobierno y filosofía en la Universidad de Texas en Austin. Su libro más reciente es The Line Through the Heart: Natural Law as Fact, Theory, and Sign of Contradiction (www.isibooks.org). El presente artículo fue publicado originalmente en First Things, junio/julio, 1998 (www.firstthings.com). Traducido con autorización. Traducción de Manfred Svensson.

Dejar un comentario:
Ver comentarios