Conflicto social y violencia estatal: el rol de los cristianos
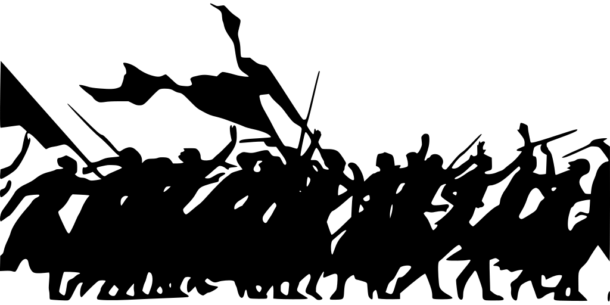
Resumen del post:
"El conflicto y la conflictividad social son elementos propios, naturales y constitutivos de toda sociedad (1). El conflicto es uno de los fenómenos sociales más primigenios y originarios de la sociedad y nace, según Freund, de la mera existencia de un otro, o muchos otros"
-
Fecha:
28 noviembre 2019, 03.44 AM
-
Autor:
Ignacio Cid
-
Publicado en:
Actualidad y Opinión
-
Comentarios:
0
Conflicto social y violencia estatal: el rol de los cristianos
"El conflicto y la conflictividad social son elementos propios, naturales y constitutivos de toda sociedad (1). El conflicto es uno de los fenómenos sociales más primigenios y originarios de la sociedad y nace, según Freund, de la mera existencia de un otro, o muchos otros"
En su libro Sociología del conflicto, publicado en 1984, el sociólogo francés Julien Freund afirma un hecho sociológico categórico: el conflicto y la conflictividad social son elementos propios, naturales y constitutivos de toda sociedad (1). El conflicto es uno de los fenómenos sociales más primigenios y originarios de la sociedad y nace, según Freund, de la mera existencia de un otro, o muchos otros. La alteridad y la otredad, es la condición sine qua non de todo conflicto social.
A su vez, la alteridad es la condición de base de la existencia común. Los hombres se organizan y se agrupan en torno a comunidades. De entre ellas, no existe una sola en la que el conflicto no haya tenido un rol capital. Para pueblos, villorrios, culturas, civilizaciones y sociedades, las experiencias de la revuelta, la guerra, la venganza familiar o la revolución son conocidas y hasta cierto punto cotidianas. Nuestra propia intuición da cuenta de las dificultades de encontrar la unanimidad, la mutua comprensión, la paz o el consenso, y de cómo todas ellas reclaman el esfuerzo de la voluntad y el intelecto. En otras palabras, la armonía no es el simple telhos espontaneo al que tienden las relaciones humanas (2) y, si bien el conflicto constituye un caso limite en el modo que adquieren nuestras relaciones sociales, esto no erosiona ni contradice su carácter inherente y consustancial a toda comunidad humana.
El conflicto puede nacer de dos objetos que se desean simultáneamente, de dos opiniones contrarias o dos proposiciones que se contraponen. Puede tener lugar entre grupos de distinta naturaleza como etnias, clases sociales, ciudades, regiones o naciones. Puede incluso, tener cabida en las comunidades humanas más primarias y orgánicas como la pareja, la familia o el vecindario. El conflicto en ese sentido no solo resulta inherente a todas estas comunidades, sino que restructura su organización y valores. A través del conflicto, las sociedades trazan los límites de aquello que es justo e injusto, bueno o malo, y recuerdan el comportamiento que es deseable, tolerable o inaceptable.
El conflicto no requiere de una determinada jerarquía para producirse o formarse, puede suceder entre dos elementos que son iguales en posición y dignidad, así como entre elementos o grupos disimiles. Cada periodo histórico ha visto privilegiarse una forma de conflicto por sobre otra. De los tiempos premodernos, por ejemplo, podemos afirmar la prevalencia de la tipología de la guerra en sus distintas variantes: imperial, feudal, nacional, entre muchas otras. En las sociedades contemporáneas, en cambio, el conflicto puede adquirir formas mas solapadas, pero no por ellos menos virulentas. Pensemos por un momento en cuestiones como la tensión racial y étnica, la amenaza nuclear o el terrorismo internacional que aquejan al mundo contemporáneo.
En cualquier caso, al considerar el conjunto de la historia de las ideas, podemos afirmar la existencia de al menos dos teorías que, en sus distintas variantes, han intentado explicar la imbricación entre la noción de conflicto social y la naturaleza humana. Por un lado, está aquella que sostiene el carácter social del hombre como arte de su naturaleza, y por el otro, aquella que afirma que la sociedad sería una obra artificial de la voluntad humana.
La primera es la más antigua teoría social respecto a la condición humana. Es atribuida generalmente al genio del pensamiento occidental, Aristóteles, quien declara en su libro La Política que el hombre es por naturaleza un zoon politikon, esto es, un animal político (3) . Esto quiere decir que el hombre, por el simple hecho de vivir en sociedad, no puede sino ocuparse de ella y de los asuntos de la polis. Para Aristóteles, quien no vive rodeado por los otros, no puede ser sino un dios o una bestia (4).
Con todo, no se deben malinterpretar los dichos de Aristóteles, toda vez que en su teoría él no identifica la naturaleza con la sociedad. Su ejercicio consiste simplemente en una constatación, a saber, que el hombre vive naturalmente en comunidad y que esto constituye una dimensión primordial de su existencia. Por un lado, el hombre no puede preservarse biológicamente sino a través de la comunidad de un hombre y una mujer, y por el otro, no le resulta suficiente su propia existencia individual para alcanzar sus objetivos. La comunidad es su espacio fundamental. Los hombres nacen y se desarrollan en comunidades históricas y reales de las que no se pueden desarraigar así sin más.
La segunda concepción es más reciente: nace a partir del siglo XVI en un contexto de profunda división social conocido como las guerras de religión europeas. Su represéntate más simbólico es el filósofo ingles Thomas Hobbes, quien acuñó una idea que, en la discusión contemporánea, nos resulta cada vez más familiar, a saber, el contrato o pacto social.
Para la tradición del contrato o pacto social, la condición natural o espontánea del ser humano sería la de un estado de naturaleza anterior a la formación de toda sociedad o comunidad. En él, los individuos viven solos, aislados y atomizados, carentes de todo vínculo social. Se trataría de un estado asocial en el que no existe ni la amistad ni la asociación.
En ese contexto, todo ser humano está en conflicto con sus pares. No existe familia, ni propiedad ni autoridad política. Es una guerra de todos contra todos donde “existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” (5). De este estado de caos y confrontación constante, surge un acuerdo para el cese de las hostilidades: el pacto en el que cada hombre simultáneamente conviene para abandonar el derecho a gobernarse a sí mismos y transferírselo a un hombre o asamblea de hombres. De este modo, se renuncia al derecho a la espada (o a la violencia que para el caso es lo mismo), en favor de un Estado capaz de defendernos los unos de los otros y de mantener la paz a través de la misma.
De este pacto social de abandono de la violencia nacería entonces el Estado, o como lo llama Hobbes, el Leviatán o dios mortal al que, bajo la sombra del Dios inmortal, debemos nuestro respeto y devoción (6). Es el Estado en la tradición contractualista que posibilita la emergencia de la sociedad, en la medida en que asegura la conservación a cada individuo y la seguridad civil.
De este modo, por el temor a una muerte violenta, y producto de un cálculo racional, los hombres entran a través de una decisión voluntaria en sociedad, delegando el uso de la violencia al Estado Soberano. El contrato sería, entonces, un medio por el cual se abandona el conflicto originario perpetuo. Mediante la violencia, el Estado hobessiano impone el consenso y mira el conflicto como un elemento anómalo y patológico que debe ser evitado y reprimido, de modo de no retornar a un estado de confrontación constante como el estado de naturaleza.
El resultado de la teoría de Hobbes es un Estado absoluto que fija tanto la opinión de los ciudadanos como aquello se debe considerar como bueno y malo. Actuando de este modo, reprime toda disensión en torno al pacto social y establece de una vez la paz. Rousseau, quien es a la vez contrario a esta interpretación, pero heredero de la tradición contractualista, llega a afirmar que quien no quiera obedecer la voluntad general, rompiendo la unanimidad, será obligado a ser libre o, lo que es lo mismo, a corresponder su opinión con la general (7).
En definitiva, concebida para eliminar un conflicto de origen mitológico, las teorías del contrato no cuentan con elementos teóricos para lidiar con el conflicto social, una vez que la sociedad está constituida. Hace descansar la existencia de la sociedad en una decisión individual artificial, introduciendo una de las mayores paradojas de esta comprensión, a saber, que si la sociedad es el producto del hombre y una decisión contractual, entonces nada impide que ella pueda ser deshecha y reconstruida. En otras palabras, si la sociedad es producto de la voluntad del hombre, entonces esa voluntad puede también decidir acabar con ella. El contrato puede ser celebrado cuantas veces se estime y del modo que se prefiera. Para Freund, esta comprensión es la que está en la base de la revolución francesa y que a partir del siglo XVIII contribuye en mayor medida a la inestabilidad social (8).
Me permito en este punto emitir mi primera opinión personal. Quienes piensan que es necesario renovar el pacto social para acabar con el clima de efervescencia que aqueja al país llevándolo a un escenario más próspero e igualitario a través de una nueva constitución, participan de cierta contractualizacion y sobrejuridificacion de la vida social y sus problemas, toda vez que afirman que, un contrato en forma de constitución política podría acabar con la conflictividad social. Con esto no quisiera afirmar que no sea necesario modificar urgentemente nuestra actual carta magna, simplemente sostengo que es imperativo desconfiar de esta acción política como el único catalizador y depositario de la paz y la concordia política.
Pero quisiera detenerme en otra paradoja que presenta esta teoría y que, a mi juicio, resulta particularmente interesante en para quienes, quienes declaran tener fe en Jesucristo y ser miembros de la cristiandad. Ella nace de la noción de que el Estado constituido a partir de un escenario de guerra sin cuartel, y cuyo solo propósito es imponer la paz a través de la espada, otorga la facultad del monopolio de la violencia.
Esta idea esta bastante asentada en muchos círculos intelectuales, especialmente en aquellos de tradiciones mas liberales. En el debate público hemos asistido a un inusual consenso sobre este punto entre figuras tan disimiles como Carlos Peña o Axel Kaiser. El Estado es quien produce el orden social, en consecuencia, es el único capacitado para ejercer fuerza legítimamente. En algún sentido, este hecho da cuenta de la incapacidad del modelo hobessiano y de la tradición liberal que lo sucede, de pensar el conflicto social en los marcos de la sociedades industrializadas y modernas como fenómeno inherente y no un escenario que precede su formación
Desde un punto de vista teórico, la definición más extendida y aceptada en torno a esta concepción, es la que ofrece Max Weber en su famosa conferencia sobre el político y el científico. Para Max Weber el Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) el monopolio de la violencia física legitima” (9) Para Weber, el ejercicio de la política se vincula estrechamente con la violencia. Acepta la idea de Clausewitz, según la cual la política sería la guerra por otros medios y entiende que, si bien no está siempre presente, la violencia es la fuerza latente que sostiene lo político.
Como corolario de lo anterior, Weber sostiene una idea central de su pensamiento para estos efectos: afirma que “los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por demonios y quien se mete en política, es decir, quien acede a utilizar los medios del poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo” (10)
Para Weber, una de las virtudes políticas mas importantes es la pasión, que define como la capacidad de quien actúa políticamente de entregarse completamente a una causa, es decir, al dios o demonio que le domina. Al mismo tiempo sostiene que el dios que gobierna en la política es la violencia, y que los cristianos que en ella participan, contravienen un mandato divino que les ha sido entregado.
Continúa Weber diciendo: “¿qué decir entonces, sobre la ética del sermón de la montaña? No es para tomarlo a broma. No es un carruaje que se pueda hacer para tomarlo o dejarlo a capricho. Se le acepta o rechaza por entero. Este es precisamente su sentido (…) Esta ética nos ordena “poner la otra mejilla” incondicionalmente, sin preguntarnos si el otro tiene derecho o no a pegar. Esta ética es una ética de la indignidad salvo para los santos. Esta ética acósmica nos ordena a no resistir el mal con la fuerza, pero para el político, lo que tiene validez es el mandato opuesto: haz de resistir al mal con la fuerza pues de lo contrario te haces responsable de su triunfo” (11)
“Repito: quien hace política pacta con los poderes diabólicos que asechan en torno a todo poder. Su reino “no era de este mundo” pese a que sus ideas hayan tenido y tengan eficacia en él. Quien busca la salvación de su alma, y la de los demás, que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. El genio o demonio de la política vive en tensión interna con el Dios del amor, incluido el Dios cristiano” (12)
En definitiva, en la visión weberiana que es compartida por muchos hermanos cristianos que defienden el monopolio legitimo de la violencia de Estado, la política es pura dominación y violencia organizada. Los conflictos sociales y políticos tienen como piedra de tope el uso de este medio especifico, que es propio de la política y particularmente del Estado. En ese sentido, para Weber la política deber ser una actividad de la que los cristianos deberían exiliarse a sí mismos voluntariamente para no transgredir sus propias convicciones personales y morales.
Podríamos discutir largamente sobre la tesis de Weber y particularmente de la visión limitada que él presenta de la ética evangélica y cómo la asimila a otras formas de pacifismo o la noción general de pacifismo, pero estas cuestiones sobrepasan el objeto de este ensayo.
Quisiera afirmar, entonces, que esta ramificación weberiana, se entronca en el árbol mayor de la tradición política liberal, y que ambas han fallado en entender el papel del conflicto en la sociedad. Hago también extensiva esta crítica al marxismo que, en mi opinión personal, es una forma extendida de liberalismo, a pesar de que se le opone abiertamente. Para Marx y Lenin el Estado también es el instrumento de la violencia organizada de la clase dominante sobre otra. De todos modos, esta crítica merece otro capítulo que no podré sostener aquí.
Existen, con todo, ciertas tradiciones intelectuales que rechazan la visión weberiana-liberal de la conflictividad social y su noción de lo político. De entre ellas, resulta particularmente atrayente la tradición teórico-política del socialcristianismo. De ella me permito recuperar dos elementos teóricos fundamentales, pero no sin antes hacer una precisión respecto a la tradición misma.
El socialcristianismo es tanto una tradición intelectual como una corriente política. Ella abreva de múltiples manifestaciones políticas y partidarias, y anima muchas reflexiones teóricas. Es preciso afirmar, sin embargo, que no existe proyecto político o social que tenga el monopolio de esta tradición. De la misma manera, el socialcristianismo desde un punto de vista de la teórica política, no se restringe a una sola confesión o corriente filosófica. En ella se pueden encontrar aportaciones de la doctrina social de la Iglesia Católica, el neocalvinismo holandés, la teología social luterana, ciertas teologías de la liberación, el personalismo francés, la economía del bien común, las reflexiones sociales de la iglesia ortodoxa, la economía cívica, el ordoliberalismo y un largo etc.
1. Bien Común
La acción pública cristiana debe alejarse de la comprensión de lo político como pura confrontación y oposición de intereses, ya sea a partir del Estado como violencia organizada o de la lucha de clases como motor de la historia. El horizonte que debe motivar y alentar la participación política de los cristianos es el Bien Común.
Max Weber tiene razón en señalar que la política no es el medio que debe buscar el cristiano para salvar las almas de los otros. En cambio, su acción debe estar motivada por la búsqueda del bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad política. En otras palabras, de garantizar “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (13).
Con todo, el Bien Común cuenta con un sinnúmero de interpretaciones que lo hacen un concepto equívoco y escurridizo. Por un lado, las tradiciones liberal e utilitarista que lo entienden como el cúmulo de intereses privados sumados de manera aleatoria y por el otro, la tradición colectivista para la cual, el Bien Común es un instrumento abstracto que permite darle primacía a la voz de las masas sofocando la conciencia individual.
Para la perspectiva cristiana, ambas comprensiones resultan limitadas, toda vez que no entienden la identidad que existe, o debería existir, entre el bien de la comunidad y el bien individual. El Bien Común es entonces, en esta comprensión, el bien de todos los hombres y de todo hombre (14), es decir, el bien del todo y de cada una de las partes que componen el cuerpo social. Lo que está detrás de esta afirmación es que, si se presenta oposición entre Bien Común y bien individual, al menos uno de ellos no es un auténtico bien. Si el bien particular toma primacía sobre el comunitario entonces es un apetito egoísta, de la misma manera que si el bien comunitario adquiere protagonismo cerniéndose sobre la persona y su bienestar, el Bien Común es solo aparente o es simplemente voluntad impuesta de una mayoría sobre una minoría.
Para la doctrina socialcristiana, el Bien Común es un imperativo para cada miembro de la sociedad y particularmente para los cristianos. Nadie está exento de colaborar y discernirlo, mas todo aquel cuya motivación política sea implicarse en su seguimiento debe hacerlo persiguiendo expresamente un interés que supere su particularidad. Este deber hacia el Bien Común no es solo propio de la asociación o de los individuos. La autoridad política, particularmente en su forma de Estado, es también garante de las condiciones que favorezcan su asentamiento: la cohesión, y unidad básica de la sociedad.
En cualquier caso, el debate contemporáneo exige una reivindicación del Bien Común, muy particularmente entre algunos círculos cristianos. Quien es cristiano y actúa en política bajo este principio, no debería proclamar el bien de un grupo por sobre, o a costas del otro, o de una clase por sobre otra. El Bien Común exige que, al actuar políticamente se tenga a la vista el bien del todo, pero también de los individuos que lo componen. En otras palabras, el cristiano debería superar dicotomías políticas binarias, dualistas y estériles intentando buscar el bienestar de la ciudad como conjunto.
¿Diremos, pues, con esto, que un cristiano no puede denunciar la injusticia que se ejerce sobre un determinado grupo de la sociedad, sea éste vulnerable o no? La respuesta parece ser la misma, esto es, que el cristiano no está impedido de servir, proteger, o denunciar la injusticia contra un grupo, pero al hacerlo no debe menospreciar, denigrar o hacer mal a su contrario. El desafío reside en velar por ambos, aun cuando esto signifique denunciar las prácticas abusivas de uno de ellos.
2, Estructuras de Pecado
El concepto de “Estructuras de Pecado” es de formulación reciente y resulta controversial en ciertos círculos teológicos, entre otras razones, por no encontrarse explícitamente consignado en la Biblia.
Desde una perspectiva protestante-histórica, el pecado siempre es y será una condición a la vez personal y estructural. Luego de la caída, y a través de Adán, el pecado entra en cada uno de nosotros, desfigurando la naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios. Así, el pecado adquiere una dimensión individual toda vez que está alojada en nuestra conciencia e impregna cada uno de nuestros actos. Del mismo modo, la Biblia nos recuerda que, a través de un hombre, el pecado ha entrado al mundo, estropeándolo, torciéndolo y distorsionándolo, de tal manera que no hay espacio de la vida humana que no se haya visto afectada por él (la corrupción es total)
Esta condición resulta en que los hombres tengan una inclinación espontánea por el mal y que, las más de las veces, el producto del ejercicio de la voluntad resulte en faltas y transgresiones contra Dios y su ley. Con todo, en un sentido amplio, pero no menos preciso, el pecado a la vez que individual y estructural, es siempre social, en la medida en que, de un modo misterioso y desconocido, afecta la comunión con mi hermano y mi prójimo. Hasta el pecado más personal y alojado en mi conciencia, adquiere manifestaciones externas que a su vez impactan en las comunidades en las que el hombre expresa su ser social.
En su sistemática, Millard Erickson ejemplifica este punto. Le enigmática frase de que Dios visitará el pecado de los padres en sus hijos (Ex. 20:5) se entiende solo si se considera “como una declaración de los patrones del pecado, y sus consecuencias (…) de generación en generación” (15). Los pecados de una familia pueden trasmitirse de generación en generación a través de la repetición de patrones como el alcoholismo o el maltrato, o por medios culturales en sociedades, por ejemplo, donde se tramiten tradiciones que son contrarias a la ley de Dios. En ese sentido, Erickson afirma que el pecado “es un elemento de la estructura social de la cual los individuos no pueden escapar”. (16)
La inherente consecuencia social del pecado y su irremediable vinculación con la estructura de la sociedad, hacen posible hablar de “Estructuras de Pecado”. Una estructura de pecado es, en breves palabras, toda institución, comunidad, tradición o conformación humana que permita el fortalecimiento o la reproducción del pecado entre los hombres. Existen instituciones civiles, marcos legales o arreglos institucionales que pueden ser estructuras de pecado.
Se desprende de lo anterior, que el quehacer primordial del cristiano en política es, en base a la prudencia, la mesura y el ejercicio de la facultad de la razón, identificar las estructuras de pecado en su contexto circundante y reformarlas. Si la Biblia afirma que la lucha del cristiano no es contra sangre ni carne sino contra principado y potestades (Ef 6:12), entonces se trata precisamente de luchar contra el pecado y los recovecos donde se aloja. Combatir las estructuras de pecado, no es combatir el mal alojado en una persona o un grupo como si este fuera una fuerza activa de existencia positiva. Se trata de usar la razón y particularmente la fe, para reemplazar las estructuras de pecado por estructuras de solidaridad.
Esta afirmación no resulta del todo fácil para una tradición cuya sensibilidad tiene por acento la trasformación del corazón y la conciencia humana como el motor del cambio social. Por un lado, está la tentación de pensar que las estructuras de pecado son simplemente la concurrencia simultánea de pecados individuales sobre un terreno social y que, por lo tanto, el problema sigue estando en las personas exclusivamente. Se afirma de este modo que, si todas las personas de una sociedad son transformadas, toda la sociedad será transformada. El problema de un énfasis de esta naturaleza es que reduce todo a la dimensión individual, aislando al pecador del medio social en el que se desenvuelve y cómo este lo puede empujar hacia el pecado.
Una posición desde este lado de la vereda pone énfasis en la necesidad evangelizadora. Si bien, este mandato cristiano está en el centro de la vida de fe, no es posible realizarlo por medios políticos. Como ya hemos visto más arriba, quien entra en política no puede pretender salvar las almas de sus gobernados, sino ocuparse de su bien como miembros de la comunidad política
Reformar las estructuras de pecado, en definitiva, significa adecuarlas más al mensaje evangélico e impregnarlas de su cultura. Con todo, no se debe caer en la tentación de olvidar que dichas estructuras acogen también a no cristianos y que ellos no deberían ser constreñidos a hacer un bien que no sea exigible. En otras palabras, reformar estas estructuras no significa hacer ilegal todo mal, con el fin de hacer desaparecer estructuralmente el mal. No hemos de olvidar que la santificación es parte central del mensaje del cristianismo, lo que significa que el imitar a Cristo eligiendo el bien mediante el auxilio del Espíritu Santo, debe encontrar también su espacio en las estructuras sociales. No es deseable, ni debería jamás existir, una estructura lo suficientemente buena, que haga irrelevante la virtud y el proceso de santificación humana.
Al finalizar, solo se puede afirmar que, asentado sobre una cosmovisión de creación, caída y redención, el cristiano no solo puede, sino que debe afirmar la condición inherente del conflicto a toda comunidad humana corrompida por el pecado. Con esto, no se ve obligado a caer en el equívoco liberal de que las sociedades deben reducir, constreñir y hasta proscribir el conflicto mediante el Estado como pura violencia organizada.
La regeneración del Espíritu Santo es un proceso constante y que afecta también a la política. Los cristianos deberíamos reivindicar la política, no como el juego de poderes capturado por los partidos, sino como una actividad propia del orden creacional y que tiene lugar cuando están dos o tres hombres reunidos. Si como cristianos no nos es licito usar el mal contra el mal, tampoco podemos entender el Estado y la política como pura violencia. Contra Weber y su crítica debemos afirmar que la política es ante todo persuasión, palabra, logos.
La violencia es muda, calla y destruye. La palabra interpela, comunica y convoca. La política esta intrínsecamente vinculada a la palabra, como negación de la violencia. No por nada, Jesús es logos de Dios, quien viene a comunicar las buenas nuevas de salvación, ante la sordidez y voracidad de un pecado que es violencia de la condenación. Cambiar ese sentido de lo político es urgente en nuestro mundo, pues es a través de la palabra y el oír que nos es dada la fe, y fe y política terminan por ser dos caras de una misma moneda.
(1) Freund, J. (1983). Sociologie du conflit. Saint-German : Presses Universitaires de Frances
(2) Ibidem.
(3) Aristóteles. (1988). La política. Madrid: Editorial Gredos.
(4) Ibidem.
(5) Godoy, O. (1986). Selección de escritos Politicos Thomas Hobbes. Estudios Públicos, 21.pág. 6
(6) Ibid. pág. 13
(7) Miranda, C. (1997). Antologia Política de Rousseau. Estúdios públicos, pag. 65.
(8) Freund, J. (1983). Sociologie du conflit. Saint-German : Presses Universitaires de Frances
(9) Weber, M. (2009). El político y el científico. Madrid: Alianza. pag. 84
(10) Ibid. pág. 175
(11) Ibid. pág. 174
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
(14) Compendio Dcotrina Social de la Iglesia. (1990). Vaticano : Editrice Vaticana.106
(15) Ibid. pág. 38
(16) Erickson, M. J. (2008). Teología Sistemática. Grand Rapids: Editorial Clie.pág. 666
(17) Ibid. pág. 667
