Nuestro lenguaje moral
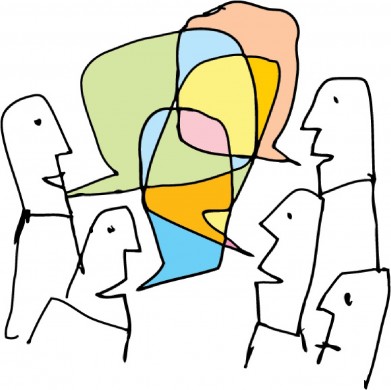
Resumen del post:
Desarrollamos éticas “evangélicas”, “católicas”, “protestantes” (se puede incluso encontrar menciones de “ética luterana” y “ética bautista”). Los cristianos contribuimos así con nuestro grano de arena a la fragmentación contemporánea, en lugar de ser un faro de luz en medio de ella.
-
Fecha:
22 septiembre 2010, 01.24 AM
-
Autor:
Estudios Evangélicos
-
Publicado en:
Actualidad y Opinión
-
Comentarios:
0
Nuestro lenguaje moral
Desarrollamos éticas “evangélicas”, “católicas”, “protestantes” (se puede incluso encontrar menciones de “ética luterana” y “ética bautista”). Los cristianos contribuimos así con nuestro grano de arena a la fragmentación contemporánea, en lugar de ser un faro de luz en medio de ella.
Ustedes han cansado al Señor con sus palabras.
Malaquías 2:17
I. El Diagnóstico
El presente número de Estudios Evangélicos está centrado en lo que hemos llamado “nuestro lenguaje moral”. Esto puede parecer un énfasis extraño. ¿Por qué dicha preocupación por el lenguaje? ¿No sería mejor evaluar nuestro conocimiento moral o nuestra coherencia moral? Pero eso es precisamente lo que hacemos cuando evaluamos nuestro lenguaje moral. Y en la Biblia encontramos dicho vínculo de modo expreso: la advertencia que ella hace es a gente que “llama a lo malo bueno y a lo bueno malo” (Is. 5:20). Probablemente también piensen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero se nos advierte en particular sobre cómo se habla. Y no podía ser de otro modo: los cristianos sabemos que el mundo existe por la Palabra con la cual Dios crea. Sabemos que las palabras pesan, que maldecir o bendecir no es un acto ligero. De modo que preocuparnos por nuestro lenguaje no es preocuparnos por algo marginal. Y lo que aquí nos interesa subrayar es que ha habido cambios significativos en el lenguaje con que expresamos nuestra manera de pensar sobre la moralidad, cambios que conviene evaluar con atención.
Las últimas décadas han visto surgir, por ejemplo, una insólita cantidad de éticas con “apellido”: éticas “de la autenticidad”, éticas “del don”, éticas “de la responsabilidad”, éticas “contextuales”. Max Weber contraponía una ética “de la convicción” (que es como según él deberían actuar sólo los santos, los consecuentes) y una ética “de la responsabilidad” (que es como según Weber deberían actuar los políticos –y seguramente todo el resto de nosotros). Éticas “modernas” y “postmodernas”. Es imposible no recordar la más notable frase de Chesterton en su libro Ortodoxia: que la modernidad no se caracteriza tanto por un conjunto de vicios, sino por “virtudes vueltas locas”. En efecto, la ética contemporánea resulta incomprensible precisamente por la variedad de escuelas morales en pugna, con tanto perspectivas como lenguajes distintos. No es extraño que en medio de esto parezca imposible argumentar en la vida pública de un modo comprensible: si no hay un lenguaje moral común, es natural que toda referencia a la moralidad parezca mera imposición de un punto de vista. ¿Hemos destacado los cristianos como correctores de esta tendencia? Muchas veces más bien la reforzamos a nuestro modo: desarrollamos éticas “evangélicas”, “católicas”, “protestantes” (se puede incluso encontrar menciones de “ética luterana” y “ética bautista”). Los cristianos contribuimos así con nuestro grano de arena a la fragmentación contemporánea, en lugar de ser un faro de luz en medio de ella.
Pero este tipo de fenómenos rara vez viene solo. De la mano de él ha habido un aumento explosivo de ramas específicas de la ética. “Bioética”, “ética de los negocios”, las más variadas deontologías profesionales, “ética sexual”, etc. Una vez más uno puede preguntarse cuál será el provecho de esto. Pues esta variedad puede tener a oscurecer el hecho de que lo que requerimos no son estas éticas especiales para campos especiales, sino la aplicación de criterios generales, de la moral común a todos los hombres, a los campos específicos en que nos movemos. La capacidad de entrega y la fidelidad a la palabra dada son el contenido tanto de la “ética de los negocios” como de la “ética sexual”. Quien invente algo más que eso, puede estar vendiéndonos un producto que no necesitamos. Nos vende la ilusión de una serie de preceptos particulares que rijan una determinada actividad profesional, como si, por ejemplo, “informar con veracidad” fuera un capítulo de ética periodística y no una regla básica de la convivencia humana que también se debe aplicar en el periodismo.
Todo esto puede parecer un problema menor, “sólo” un problema de palabras. Pero una vez que se admite la suposición de criterios éticos particulares que rijan un área de la vida humana, la consecuencia más común será el reemplazar la ética por una determinada técnica. En la afortunada frase de T.S. Eliot, tendremos una “moral higiénica”[1]. Así, en lugar de una aplicación de la moral común al campo, por ejemplo, de la sexualidad, tendremos como primer paso el surgimiento de la “ética sexual”, pero pronto como segundo paso la transformación de ésta en un “problema sanitario”: la educación sexual, por ejemplo, como educación de técnicas anticonceptivas –la reducción a lo técnico será la consecuencia normal de la parcelación del discurso moral.
Hay, por supuesto, reacciones “conservadoras”. Pero también en ellas lo que se puede notar es un lenguaje moral que nuestros abuelos no habrían usado. Piénsese, por ejemplo, en la frecuencia con que se nos llama hoy a una defensa de los “valores”. Piénsese luego en el hecho de que hasta el siglo XIX ningún cristiano (y ningún pagano) habría usado esta palabra, “valores”, para designar lo que defendía. En contraste, hoy incluso cada iglesia parece tener una página web en la que informa cuáles son sus valores. Tales cambios pueden ser inocentes, pues a veces las palabras nuevas no indican ninguna idea nueva. Pero a veces sí lo indican, y en este caso eso es lo que parece habernos ocurrido. La gente empezó a hablar sobre “valores” precisamente cuando dejó de creer que lo que defendía eran “hechos”. O, por decirlo de otro modo, el lenguaje de los “valores” acepta una separación entre un “mundo de los hechos” y un “mundo de los valores”, una separación que los cristianos más bien debiéramos cuestionar. Y la debiéramos cuestionar porque lo que presupone es que sobre los hechos hay conocimiento, y sobre los “valores” solo opinión. Cuando entramos en el juego del lenguaje “valórico”, se presta para que “yo defienda mis valores” y “tú los tuyos” – pero sería absurdo pensar en un mundo en que cada uno diga defender sus “hechos”, pues entendemos que el campo de los hechos es el campo del conocimiento en común, no de la valoración personal.
Pero hay más. Hay separaciones paralelas a esta separación de hechos y valores. Hemos vivido una separación entre derechos y deberes, y el concepto de derechos humanos, también relativamente nuevo, ha hecho carrera convirtiéndose en la aparentemente única pieza del discurso moral que nadie puede discutir: toda la moralidad es objeto de disputa, todo es controversial, menos los derechos humanos. En un artículo de una edición anterior Elvis Castro ha discutido esto con extensión, mostrando el tipo de empobrecimiento que trae consigo un lenguaje moral centrado en los derechos: podemos intentar expresar como derechos algunos de los mandamientos, como el del día de reposo, o los mandamientos contra el asesinato, el robo o el falso testimonio; éstos mandamientos podrían describirse como garantías de un “derecho” al descanso, a la vida, a la propiedad, a la honra. Pero, muy significativamente, hacer ese tipo de “conversiones” de deber a derecho con el resto de los mandamientos no resulta: acabaríamos en absurdos como un “derecho a no sufrir una infidelidad”, un “derecho a que nadie codicie mis propiedades” y, eventualmente, en un “derecho a la felicidad”. El lenguaje de los derechos, tal como otros fenómenos que hemos mencionado aquí, empobrece la experiencia moral, margina parte fundamental de ella.
Cuando uno ve estos cambios generales en la teoría moral, ya no se debe sorprender por los cambios más manifiestos que nos encontramos en la práctica y en el debate moral cotidiano. En “La Revancha de la Conciencia” John Budziszewski pone de relieve cómo, por ejemplo, sus estudiantes actuales ya no conocen la palabra fornicación, cómo ciertos juristas se refieren al sexo con niños con eufemismos como “intimidad intergeneracional” y de cómo algunos editores llaman a los escritores a no usar ciertas palabras como “sodomía”. Si hablamos del aborto como un asesinato, sabemos que se reaccionará en nuestra contra por haber usado un lenguaje tan duro, tan claro. No cabe pues la menor duda: no tiene sentido pelear sólo por palabras, pero sí importa estar atentos ante las transformaciones del lenguaje, porque muchas de ellas no son sólo del lenguaje.
II. Las salidas
Pero tomar conciencia de estos problemas no es para volverse fatalistas. Estamos en una situación delicada, y vale la pena volverse conscientes de ello. Pero es falso que sólo quepa sentarse a esperar el final. Una de las primeras cosas que podemos intentar hacer es velar por claridad. Claridad no significa necesariamente rudeza, ni significa tampoco sólo el llamar bien al bien y mal al mal. Significa también someternos a un ejercicio de clarificación. Escuchamos, por ejemplo, con frecuencia llamados a seguir la conciencia. ¿Estamos dispuestos a detenernos a hacer un ejercicio de clarificación, preguntarnos sobre lo que significa la palabra conciencia en la prensa y lo que significa en la Biblia? ¿Nos llama siquiera la atención que casi cada vez que aparece en la Biblia aparece con un adjetivo (“buena”, “mala”, “cauterizada”, etc.) y que en el lenguaje corriente esto no ocurre? ¿Estamos interesados en evaluar de un modo similar nuestro lenguaje en torno a la libertad? Como un pequeño impulso en esa dirección Manfred Svensson aborda en este número “Cristianismo y Tolerancia: un ensayo de aclaración conceptual”. Pero la tolerancia está lejos de ser el único concepto que debamos someter a este tipo de análisis.
Por lo demás, la claridad no lo es todo. La claridad, si busca transformar a las personas, va acompañada de exhortación, y eso necesariamente implica un cierto uso de lenguaje emotivo. Pero como toda herramienta buena que Dios ha puesto en nuestras manos, dicho lenguaje puede ser pervertido, volviéndose no un apoyo para un bien que es buscado reflexivamente, sino una emotividad legitimada por sí misma. En “La Pasión: ¿una nueva virtud?” Elvis Castro analiza el estado en que como evangélicos nos encontramos en este punto. Y, como es evidente para cualquier, tal estado es bastante crítico: en contraste con Jesús, cuyas respuestas nunca fueron previsibles, que siempre parecía descolocar a sus interlocutores, nosotros decimos algo esperable, y lo decimos en el mismo lenguaje empobrecido y emotivista que nos rodea.
Hay pues que preguntarse dónde buscar una renovación de nuestro lenguaje moral. Consideremos brevemente dos caminos. Por una parte, cómo podemos recuperar parte del discurso moral que la humanidad ha tenido en común por siglos y, por otra parte, algo sobre cómo recuperar el lenguaje moral de la Biblia
Cuando hablamos de recuperar el lenguaje moral que nos era común hablamos simplemente de recuperar un lenguaje moral previo a la fragmentación. Previo a la fragmentación entre éticas especiales, previo a la fragmentación entre deberes y derechos o entre hechos y valores. Salir de un discurso moral fragmentado es recuperar la universalidad de la experiencia moral. Eso no es fácil, pues obliga a ir contra una aplastante retórica actual que busca reforzar la fragmentación, por ejemplo poniendo todo el peso en el contexto cultural. Pero tenemos que volver a poner el contexto en su contexto, que es el de una naturaleza humana en común: no hay una “ética latinoamericana” que distinga a un venezolano de un francés en sus deberes respecto de los otros hombres; sería tan curioso como una “física latinoamericana”. Ni hay tampoco una “ética empresarial” que exima a los empresarios de la moral común que comparten con quienes no saben nada de negocios. El asesinato, la mentira, el egoísmo o el abuso sexual atentan tanto contra la naturaleza de un monje medieval como contra un ilustrado del siglo XVIII, tanto contra un puritano del siglo XVII, como contra un desencantado postmoderno de comienzos del siglo XXI. Aunque haya habido épocas o culturas que acentúen más un aspecto que otro, o épocas que hayan descuidado mucho un tema, sería una insensatez pretender que las grandes convicciones morales son propiedad sólo de determinadas culturas y no de todo el género humano. Lo universal no se deja desprestigiar tan fácilmente, y los cristianos pueden desempeñar un papel importante en sacar eso a la luz. La tradición intelectual cristiana posee en esto una riquísima historia de reflexión, en parte perdida durante el último siglo y medio, pero hoy en vías de recuperación. Al respecto hemos conversado con David VanDrunen, del Seminario Teológico Westminster, en “Protestantismo y Ley Natural”.
Pero hay un segundo camino, más rico, que es el de nutrirnos más conscientemente del lenguaje moral de la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en el lugar que ahí ocupan conceptos como idolatría, fidelidad o rebelión. ¿Qué ocurre si ese tipo de conceptos empieza a desempeñar un papel más decisivo en nuestro lenguaje moral? ¿Nos deja eso “incomunicados”, hablando en nuestro propio lenguaje bíblico que el mundo no entiende? Por el contrario, esos conceptos no sólo tocan el centro de la experiencia humana, sino que la tocan ampliándola. No son términos que sólo muestren que tenemos ciertos problemas –cosa que todos los hombres saben, aunque lo nieguen-, sino que son términos que nos llevan a reconocer que nuestros problemas son mucho mayores de lo que pensábamos.
Es imprescindible recuperar ese lenguaje, pues hay hoy un gran riesgo de que el discurso moral de los cristianos se agote en unas frases de pancarta usadas en marchas frente a los palacios de gobierno: “no a la perversión”, “sí a la familia”, “no a las leyes que fomentan la inmoralidad”, y cosas por el estilo. No debemos burlarnos de quienes participan de esto, pues por lo general están defendiendo causas que hay que defender, y con gran entrega. Pero tampoco debemos callar sobre el hecho de que éste es un lenguaje moral empobrecido, que muchas veces revela una visión moral empobrecida. Isaías, hablando precisamente sobre el siervo del Señor que vendría a hacer justicia, afirma que “no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles” (Is. 42:2). Esto ciertamente no significa que el siervo del Señor iba a venir y callar; significa que iba a venir y enseñar, ampliando nuestra noción sobre cómo vale la pena vivir.
Lo que hacemos aquí no es pues un llamado a dirigir la mirada a la Biblia como un encerrarse en un lenguaje inaccesible al mundo. Por el contrario, si se aborda bien dicha tarea, es un camino incluso comunicacionalmente mucho más provechoso que el de hablarle al mundo en lo que se ha vuelto su propio lenguaje moral. La vaporosa palabrería del pluralismo, los valores y los derechos es tan abstracta que no toca a nadie. La concreción del lenguaje bíblico es aquí en realidad un lenguaje mucho más común entre los hombres que cualquier otro puente que queramos tender hacia el mundo. Y eso no nos debiera extrañar: como dice T.S. Eliot, “la buena prosa no puede ser escrita por gente sin convicciones”[2].

Dejar un comentario:
Ver comentarios