Por qué necesitamos ser discriminativos respecto a la diversidad
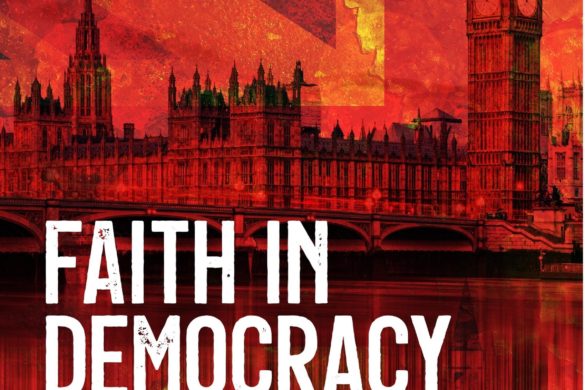
Resumen del post:
-
Fecha:
18 marzo 2022, 01.21 AM
-
Autor:
Jonathan Chaplin
-
Publicado en:
Comentario de libros
-
Comentarios:
0
Por qué necesitamos ser discriminativos respecto a la diversidad
 El lenguaje de la «diversidad» está en todas partes. Se escucha en boca de todo el mundo y se lee en la página de «Valores» de cada organización. Hablamos cada vez más fluido el idioma de la diversidad sin haber tomado jamás un curso. No todos están igualmente felices por este hecho. Para algunos, la propagación del lenguaje de la diversidad señala una sociedad cada vez más tolerante y equitativa, menos monocromática y represiva. A otros les preocupa que, si se resisten a los crecientes imperativos de la diversidad, pronto les caerá un comisario de la diversidad para inscribirlos en un día de capacitación sobre diversidad.
El lenguaje de la «diversidad» está en todas partes. Se escucha en boca de todo el mundo y se lee en la página de «Valores» de cada organización. Hablamos cada vez más fluido el idioma de la diversidad sin haber tomado jamás un curso. No todos están igualmente felices por este hecho. Para algunos, la propagación del lenguaje de la diversidad señala una sociedad cada vez más tolerante y equitativa, menos monocromática y represiva. A otros les preocupa que, si se resisten a los crecientes imperativos de la diversidad, pronto les caerá un comisario de la diversidad para inscribirlos en un día de capacitación sobre diversidad.
Los conservadores culturales suelen hacer desdeñosamente a un lado las inquietudes de la diversidad, junto con otras formas de un supuesto “wokeness” ([despertar; consciencia] la nueva palabra de pánico multipropósito que al parecer ha remplazado la más antigua expresión «políticamente correcto» pero sin añadirle nada a su comprensibilidad). Pero si vamos a evaluar la utilidad de la diversidad para el discurso público, necesitamos distinguir las numerosas capas de significado que comporta. No basta con solo criticar sus excesos. Necesitamos ahondar en ella para captar sus posibilidades humanizadoras.
Un punto de partida es reconocer que, para muchas personas, respetar la «diversidad» significa honrar la «dignidad» humana de cada persona. Esta es una aspiración que los cristianos deberían respaldar firmemente dada su creencia de que cada ser humano está igualmente hecho a «imagen de Dios», cualesquiera que sean sus diferencias en otros aspectos. Para aquellos que se han visto marginados o incluso amenazados por una u otra mayoría social, el lenguaje de la diversidad puede servir como una fuente de dignidad restaurada, incluso de emancipación. Esto es cierto para mujeres que experimentan el aún generalizado, aunque a menudo invisible, poder de instituciones y patrones mentales dominados por hombres. Es cierto para las minorías sexuales, raciales y étnicas, y las personas con capacidades diferentes, quienes enfrentan el prejuicio social, la discriminación judicial o la violencia física.
Las políticas de diversidad —tales como las leyes que ordenan un salario igual para igual trabajo para las mujeres, prohíben la discriminación racial, o penalizan el «discurso de odio»— intentan en el mejor de los casos darles a tales personas un soporte institucional que pueda otorgarles igual respeto y reconocimiento en contextos donde hasta ahora han encontrado exclusión, humillación o invisibilidad. Para estas personas, cuando otros respaldan la diversidad, están solidarizando con ellas en la resistencia a una u otra «afrenta a la dignidad» [i].
Por lo tanto, los críticos de la inflación del lenguaje de la diversidad deben ser cautelosos al hablar para no menoscabar el recuperado sentido de valor público de tales personas, ni apoyar las fuerzas que podrían debilitarlo. Esto aplica especialmente a aquellos que no han experimentado personalmente las afrentas relevantes, o quizá ninguna afrenta en absoluto. Cuando uno escucha que se desdeña la «diversidad», hay que considerar la fuente. Si estamos preparados para entender la diversidad como algo que al menos potencialmente expresa una legítima aspiración a una dignidad restaurada, la atenderemos con mayor sensibilidad e inteligencia.
Abordar la diversidad de manera inteligente también implica reconocer que las cuestiones que plantea pueden ser altamente complejas. Una razón de ello es que las personas poseen complejas «identidades» —otra palabra cargada que ahora va de la mano con «diversidad». Se espera que el discurso de la diversidad proteja un abanico cada vez más amplio de marcadores de identidad que en la experiencia de algunos estarían amenazados (la ley los denomina «características protegidas»). Si todos los que reclaman tal protección legal efectivamente la merecen es materia de un acalorado debate, para el cual a menudo no hay soluciones fáciles.
La complejidad aumenta cuando reconocemos que algunas personas experimentan afrentas simultáneas a más de una de sus identidades; por ejemplo, su etnicidad y su género. A este cruce alude el término sociológico «interseccionalidad», que intenta descubrir la manera en que una forma de discriminación puede empeorar otra.
Lo que podríamos denominar «la otra cara de la interseccionalidad» se aprecia allí donde los que disfrutan de privilegios tan generalizados que son invisibles aun para ellos mismos (tales como ser blanco en una sociedad de mayoría blanca) desvían la atención de ese privilegio resaltando otros aspectos de su identidad que ellos perciben que están bajo presión (tal como su cultura).
Otros se encuentran en el lado receptor de un prejuicio patente hacia un aspecto de su identidad —su fe, por ejemplo— cuando encubiertamente es otro lo que lo provoca —por ejemplo, su raza. Un inconveniente del generalizado discurso de la diversidad, en el uso tanto de defensores como de detractores, es que con demasiada facilidad fusiona distintos aspectos de la identidad, con lo cual deja de hacer justicia a uno u otro de tales aspectos. El documento «2019 Race and Faith Manifesto» del Partido Laborista británico habló bastante acerca de la discriminación racial y étnica (mucho de lo cual es convincente, a mi parecer), pero no tanto acerca de la discriminación religiosa. Pareciera que no registra la importancia independiente de esto último, o que carece de un lenguaje para hablar de ello con seguridad.
La frecuente tendencia a fundir las identidades religiosas en alguna otra identidad fue uno de los motivos por los que escribí Faith in Democracy: Framing a Politics of Deep Diversity. El libro se enfoca en un tipo de diversidad: la diversidad de religiones, cosmovisiones o miradas filosóficas y morales de la vida que coexisten en una democracia liberal pluralista como Gran Bretaña. El libro critica formas de secularismo que malinterpretan o trivializan la religión, y argumenta desde sustentos teológicos a favor de un máximo respeto público por las diversas creencias, compatible con los derechos básicos de los demás y con el bien público, un modelo que yo denomino «pluralismo democrático cristiano».
El argumento del libro sin duda necesita ser complementado (y quizá criticado) por aquellos que abordan otras de nuestras diversas identidades. Por ejemplo, los desafíos y posibilidades de mantener una identidad cristiana pública hoy en el Reino Unido no se pueden comprender adecuadamente sin poner gran atención a la creciente proporción de cristianos británicos con identidades BAME (acrónimo en inglés para referirse a personas negras, asiáticas y minorías étnicas).
Dada la diversidad de nuestras identidades, nos autoengañamos si nos definimos, o nos dejamos definir, en términos de una sola identidad. Algunos parecen elevar un marcador de identidad —tal como la raza, el género, la nacionalidad o la orientación sexual— al punto de que este aplasta los restantes, y corren el riesgo de dañar otros aspectos de su humanidad. La atención inmoderada a solo un marcador de identidad corre el riesgo de impulsar un tipo de «políticas de identidad» equivocado.
Desde luego, es cierto que cuando una de nuestras identidades es gravemente vulnerada, inevitablemente comprometemos más de nosotros mismos y nuestros recursos para prestarle apoyo. Podríamos pasarnos la vida haciendo campaña contra el racismo, el sexismo, o la islamofobia. Pero lo hacemos con el fin de que la identidad vulnerada pueda luego tomar su lugar de honor junto con otros aspectos de aquello que nos hace este ser humano en particular (o un miembro de esta comunidad en particular).
No obstante, desde una perspectiva cristiana, existe una cualidad de nuestra humanidad que es primordial, y es nuestro compromiso religioso: aquello que consideramos de significación última en la vida. En Faith in Democracy, describo los compromisos religiosos como aquello que da lugar a la diversidad «profunda», porque emanan desde las fuentes más fundamentales de nuestra humanidad. A fin de cuentas, la fe o creencia no se debe considerar simplemente como una identidad entre otras, sino más bien como la dinámica interna que debería inspirar, integrar y, de ser necesario, disciplinar a las demás identidades.
La imagen se vuelve aun más compleja cuando reconocemos que los diferentes compromisos religiosos también pueden originar concepciones divergentes de la identidad, y de la manera en que las diversas identidades de la sociedad pueden convivir en paz. Existen variados relatos acerca de qué diversidades son importantes y cómo se debería abordar públicamente la diversidad, como se aprecia, por ejemplo, en el enconado choque entre algunas feministas y activistas por los derechos de los trans.
Existe el riesgo de que estas diferencias escalen al nivel de un conflicto inmanejable donde, por dar otro ejemplo, los reclamos de consciencia religiosa de algunas comunidades de fe parecen irreconciliables con el consenso prevalente en asuntos de género, vestimenta u orientación sexual. Es por ello que la diversidad profunda necesita ser «enmarcada»: conducida a través de foros democráticos abiertos donde la diferencia se respete y se examine, y, no obstante, a través de ellos puedan emerger acuerdos políticos viables.
El discurso de la diversidad ha llegado para quedarse. En lugar de ridiculizarlo mezquinamente, deberíamos hallar una forma más discriminativa de involucrarnos en él de modo que contribuya en nuestra búsqueda compartida de la justicia pública.
*Jonathan Chaplin es académico de la Universidad de Cambridge, especialista en teología política.
___
Originalmente publicado en Theos Think Tank, 2022. Traducción de Elvis Castro.
Notas
[i] La frase —dignitary affront— es de Martha Nussbaum.
