Por qué no soy liberal
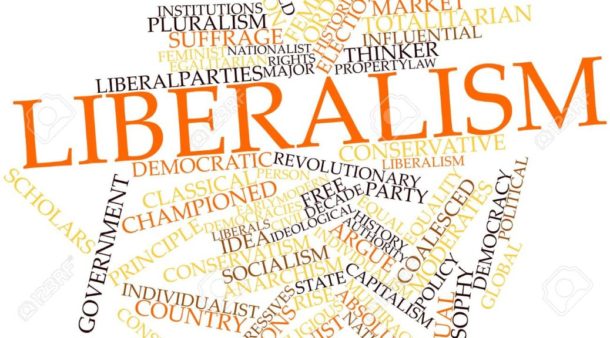
Resumen del post:
-
Fecha:
24 marzo 2020, 04.07 AM
-
Autor:
Ryszard Legutko
-
Publicado en:
Cuestiones fundamentales
-
Comentarios:
0
Por qué no soy liberal
Nunca me identifiqué como liberal. Sin embargo, durante mucho tiempo consideré que el liberalismo era una teoría coherente que, pese a sus debilidades, estaba comprometida con la libertad de discusión, el pluralismo, y una general actitud de respeto por las creencias de los demás ciudadanos, aun cuando estén erradas. Pero el liberalismo ya no me parece una teoría coherente. Ni creo que defienda la libertad y el pluralismo.
El liberalismo ha llegado a tener dos caras. La primera cara es una doctrina política y filosófica específica. Uno puede leer, por ejemplo, a John Locke, o Benjamin Constant, o John Stuart Mill. Su visión del ser humano en la sociedad implica diversas presuposiciones, y al igual que cualquier otra concepción teórica, tales presuposiciones pueden ser criticadas.
La segunda cara es el de una supra-teoría, un modo de pensar abarcador y obligatorio que se impone en la sociedad moderna como el mejor regulador de la diversidad y la única garantía segura de la libertad. Nosotros, y solo nosotros, podemos y deberíamos predominar —dicen los liberales—, porque estableceremos las mejores reglas de cooperación y el sistema más eficiente para la distribución de la libertad. Cualquiera que diga lo contrario es fascista o un potencial fascista. Karl Popper instaló esta alternativa de «todo o nada» en La sociedad abierta y sus enemigos. Isaiah Berlin implica lo mismo en su ampliamente leído ensayo «Dos conceptos de libertad».
Estas dos caras —una que propone un conjunto de ideas políticas, otra que insiste en que debido a su inclusividad y apertura únicas solo el liberalismo puede ser la base de una sociedad justa— se han fundido. El liberalismo como una doctrina política específica, una de muchas, se identifica con el liberalismo como supra-teoría y se impone en la sociedad moderna como obligatoria y fuera de discusión.
Los intentos de quitarle al liberalismo su inclinación imperial, es decir, que regrese al punto donde las ideas liberales se podían discutir a la par de las demás como base para juicios políticos (como en el retorno de John Rawls al liberalismo político), han fracasado. Y no importa si el liberalismo es social-democrático u orientado al mercado o incluso anarco-libertario. En sus versiones contemporáneas, la propuesta liberal ha llegado a ser la ideología liberal que describe cualquier desviación como «iliberal», un sinónimo de ilícita.
El descenso desde la teoría a la ideología acontece de esta manera. El ideal del liberalismo es una sociedad donde hay cabida para cada deseo humano y plan para la vida, donde todas las ocupaciones y aspiraciones están permitidas, donde coexisten los practicantes de diversas religiones y los que no practican ninguna, donde todos los grupos, asociaciones, partidos, y clubes pueden perseguir pacíficamente sus objetivos, con tal de que no impongan sus posturas a los demás. Es una sociedad donde hay cristianos, musulmanes, budistas, ateos, heterosexuales, homosexuales, innumerables géneros, gente de todas las nacionalidades u orígenes étnicos, conservadores, liberales, socialistas, anarquistas, comunistas, pornógrafos, sacerdotes, hedonistas, y ascetas morales, todos respetando las reglas comunes.
En la práctica, nunca se alcanza este ideal —admiten los liberales—, pero deberíamos avanzar en esa dirección tanto como sea posible. El objetivo de la vida pública es lograr la máxima libertad para que las personas «sean ellas mismas». Las sociedades existentes están lejos de este modelo. Por lo tanto, el liberalismo y su ideal de máxima afirmación de la diversidad requiere que quienes han estado en desventaja reciban más espacio libre. Se debe eliminar los antiguos límites. Entretanto, a los que han sido privilegiados se les debe quitar cierto espacio para que ya no puedan dominar.
Para lograr esta expansión de la libertad, se requiere una forma de ingeniería social. Se debe promover a algunos grupos, individuos, opiniones y prácticas, y otros se deben degradar. Se vuelve necesario defender a las mujeres y a los negros, y criticar a los hombres blancos y sus instituciones «patriarcales», restringir el cristianismo de la dominación cultural, y abrir espacio público para las comunidades musulmanas. Estos proyectos requieren cierto grado de coerción, o al menos una enérgica persuasión, la cual normalmente va dirigida contra formas de vida arraigadas, creencias presuntamente anacrónicas, divisiones tradicionales, normas supuestamente sacrosantas, etc.
En esta labor de lo que se podría denominar acción afirmativa cultural, el gobierno y las instituciones de la sociedad civil inician programas educacionales intensivos, de preferencia comenzando lo más temprano posible, en la educación preescolar, por ejemplo. Un énfasis particular recae en el lenguaje utilizado (¡los pronombres!), pero también existe la preocupación de que los niños debieran leer solo los libros adecuados, ver las películas correctas, y jugar juegos apropiados. Todo inculca el sentimiento de «apertura» que la supra-teoría liberal insiste en que producirá el advenimiento de una nueva sociedad más libre. Debería haber nuevos estándares de escritura, tan inclusivos que nadie se sienta apartado. Pero, lamentablemente, hay quienes rehúsan seguir la corriente. Se deben crear leyes para asegurar que acaten; coerción, es cierto, ¡pero por causa de la libertad! Y si no se puede obligar el cumplimiento, aquellos que no adopten los nuevos sentimientos de apertura deben ser exiliados a los márgenes, donde no estorben el progreso de la libertad.
Es cierto que semejante transformación puede ser dolorosa. No obstante, dicen sus defensores, es necesario hacer sacrificios si hemos de establecer una sociedad justa. La historia de la humanidad es una historia de discriminación: de razas blancas contra negros, de hombres contra mujeres, europeos contra no europeos, heterosexuales contra homosexuales. Las fuerzas opositoras que impiden el progreso son innumerables: sexismo, racismo, homofobia, y muchas otras. Todas estas deben ser monitoreadas y eliminadas. Para este efecto, los amigos de la libertad deberían emplear todos los instrumentos que tengan a disposición, desde el castigo legal hasta el ostracismo social; desde la educación a la intimidación. Los enemigos de la necesaria transformación no merecen compasión.
Esta descripción suena como una caricatura, pero no lo es. A modo de ejemplo, tomemos el nuevo concepto de matrimonio. Se dice que una importante señal de progreso es que el matrimonio ya no se define como la unión de un hombre y una mujer. Permitir que cualquiera se case con cualquiera con independencia de su sexo es mucho más «inclusivo». Este cambio revolucionario ha encontrado la oposición de diversos grupos, los cuales plantean muchos buenos argumentos: biológicos, morales, históricos, teológicos. Pero es inútil. La oposición se enfrenta con la fuerza, no con contraargumentos.
Los gobiernos, tribunales, y grupos de interés emplean medios fuertes, incluso brutales. La noción de matrimonio y familia basados en la unión de dos sexos —algo que hasta hace poco se consideraba como el pilar más fuerte del orden social— ahora se denomina «tradicional». Esto implica que tales ideas van camino al olvido. El matrimonio ha cambiado, como lo expresa un académico liberal, desde «procreacional» a «relacional». Se nos dice que este cambio ha ocurrido porque el matrimonio «tradicional» ha sido una institución opresora, llena de violencia doméstica, esposos violando a esposas e hijas, y mujeres pisoteadas por el patriarcado.
Las regulaciones legales concernientes al nuevo enfoque son estrictas. A nadie se le permite no reconocer a dos hombres o dos mujeres como «casados». Las instituciones que discrepan son castigadas; quienes disienten son excluidos; se montan espectáculos orwellianos para amedrentar a los potenciales objetores. Las agencias de adopción que se resistan son cerradas; los sacerdotes y pastores leales a su llamado son amenazados con juicios y a veces llevados a tribunales. Una máquina de propaganda apoyada por grandes corporaciones reprograma la mente de la gente, comenzando con los niños en el jardín e incluso antes. Se denigra a las instituciones y sistemas morales que cuestionan el cambio. Las turbas de Twitter cazan a los herejes. Los pocos individuos que se atreven a decir «no» suelen perder su empleo y se convierten en objeto de abuso verbal e incluso físico.
Estos procesos y otros similares tienen un efecto debilitador en la mente de las personas, porque destruyen el lenguaje y revierten el significado de conceptos básicos. Desde el comienzo mismo, el liberalismo se presentaba como el paladín de la libertad, el pluralismo, la tolerancia y la diversidad, y el enemigo de la discriminación, la intolerancia y la exclusión. Este truco etimológico —«liberalismo» comparte la raíz latina de «libertad»— opera perfectamente. Enciclopedias, manuales, y tratados políticos e históricos dan por sentado que el liberalismo y la libertad van de la mano. Incluso nuestro lenguaje cotidiano refleja este supuesto. Cuando se dice que alguien toma un «enfoque liberal» o que una ley ha sido «liberalizada», se interpreta que señala una expansión de la libertad, a pesar del hecho de que el Occidente «liberal» es cada vez más homogéneo, se caracteriza por el pensamiento grupal de la cultura de masas, y está dominado por una elite tecnócrata.
Pero la realidad no importa. Todas las acciones descritas en la jerga liberal se entienden automáticamente como promoción de la libertad y superación de la discriminación. Sin importar lo brutales que sean las acciones, ni en qué medida violen las conciencias, obstaculicen la libre indagación y el libre debate, y humillen a las personas, se proclama que sirven a la causa de la libertad.
Algunos han tenido dudas acerca de la supra-teoría liberal. Pero han justificado sus dudas convenciéndose de que las cosas malas no ocurren por causa del liberalismo, sino a pesar de él. Culpan al progresismo, el posmodernismo, y algunos otros «ismos». ¿Cómo puede el liberalismo estorbar la libertad? Por definición, eso es imposible.
Es revelador el hecho de que los liberales del establishment que protestan que nuestro áspero régimen de corrección política no tiene nada que ver con el liberalismo jamás toman medidas para revertir las tendencias recientes. Rara vez critican estas tendencias en público, por miedo a terminar «en el lado incorrecto de la historia». La verdad es que los denominados liberales invariablemente se unen al coro que condena como intolerantes, reaccionarios y fascistas a aquellos que se resisten a la «inclusión». Este modo de hablar no se limita a los radicales universitarios. Es el dialecto en el que ahora los liberales más serios y convencionales hablan de sus oponentes.
Nos hemos acostumbrado tanto a esta retórica que no logramos advertir la manera en que deforma los significados de las palabras que usamos. Anteriormente, se apelaba al pluralismo, la diversidad, la tolerancia y la apertura para suavizar las relaciones entre las personas y templar la rigidez de nuestro orden político y moral. (Hubo excepciones a esto, desde luego, tales como el Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, que era más una diatriba anticatólica que un llamado a vivir y dejar vivir). Estas nociones brindaban refugio a quienes eran dominados por otros. Hoy, las mismas palabras son instrumentos de ingeniería social liberal y garrotes ideológicos para golpear a los oponentes. Se ha invertido su significado.
El pluralismo significa monopolio; la diversidad, conformidad; tolerancia, censura; y apertura, rigidez ideológica. Prácticamente en todas las instituciones, privadas y públicas, en escuelas y corporaciones, hay oficinas de diversidad, y todas son espantosas agencias ideológicas que propagan el miedo e imponen la conformidad, no diferentes a sus infames predecesores en los regímenes comunistas. Quienes predican el «pluralismo» insisten en una monocultura en la que todos deben ser «pluralistas». La «sociedad abierta» significa que lo que vino antes debe ser descartado y aquellos que se aferran a ello deben ser condenados como criminales morales.
En este lenguaje corrompido, el pluralismo no significa una variedad de opiniones, sino el predominio del liberalismo. En consecuencia, la implementación definitiva del pluralismo será el triunfo absoluto del liberalismo, y el triunfo absoluto del liberalismo será la implementación definitiva del pluralismo. Será una sociedad en la que todos sean liberales y por tanto, por definición, pluralistas. El pluralismo absoluto será el absoluto monopolio de una ideología. El mundo será seguro para el pluralismo solo cuando prevalezca un asentimiento unánime al pluralismo y todas las demás opiniones al respecto sean acalladas.
Esta absurda conclusión no es broma ni lloriqueo. Lamentablemente, se está haciendo realidad. Hay países europeos donde los medios de comunicación son monoideológicos. Pero en tanto que la ideología dominante sea el liberalismo, la ausencia de plataformas no liberales no causa preocupación a la Unión Europea, al Consejo de Europa, los tribunales europeo y nacionales, ni a las ONG influyentes. Al contrario, la reducción de opciones ideológicas —el monismo del pluralismo— generalmente se considera como un estado de cosas natural y positivo. La convergencia de todas las opiniones en el liberalismo, en el «fin de la historia», debe ser imitado por aquellos que se están quedando atrás. Las sociedades donde las opiniones no liberales hallan una fuerte expresión e incluso se atreven a influir en los asuntos públicos son denunciados como «iliberales». En mi país, tenemos la fortuna de gozar de más libertad de expresión y más libertad de prensa que cualquier otro miembro de la UE, y los mecanismos de la democracia parlamentaria funcionan bien. Pero esto es precisamente lo que a las instituciones europeas les parece desconcertante. A menos que estemos dominados por el liberalismo de manera uniforme en cada nivel, se considera que Polonia corre el riesgo de caer en la tiranía.
Generalmente se considera anómalo que en algunos lugares aún no se haya alcanzado el monopolio liberal, o, peor aún, que en algún lugar este podría estar en peligro. La supra-teoría liberal adopta una versión de la Doctrina Brezhnev: cualquier amenaza a la dominación liberal en cualquier lugar es una amenaza al liberalismo en todo lugar, lo que justifica la intervención inmediata y por la fuerza por cualquier medio necesario. El fuego se apunta hacia países tales como Polonia, donde la unanimidad de los medios de comunicación se ha erosionado y existe un genuino pluralismo de opinión a través de un amplio espectro de izquierda a derecha. Para la ortodoxia liberal dominante, este es un mal pluralismo y tiene que ser abolido. Se debe reconquistar el territorio perdido.
El monopolio de la supra-teoría liberal se sostiene identificando continuamente un nuevo enemigo de la libertad. El monopolio no puede sobrevivir sin movilizar a sus funcionarios para combatir lo que Orwell llamó crímenes de pensamiento. Hoy los crímenes de pensamiento son muchos: sexismo, racismo, islamofobia, binarismo, misoginia, homofobia, eurocentrismo, y etarismo, por nombrar algunos. La cantidad me deja impresionado. Es mayor que el número de crímenes de pensamiento que existía en el sistema comunista, el cual, uno habría pensado, era insuperable en su determinación a hallar enemigos y destruirlos. Pero el liberalismo lo ha superado.
El denso sistema de tabúes de hoy ha creado un desagradable ambiente para la persona pensante. En un mundo de pluralismo forzado e inclusión obligatoria, la mente no puede deambular, abordando ideas libremente por pura curiosidad. Jordan Peterson es reprendido por abrigar la idea de que hombres y mujeres son diferentes. La estrategia prudente en este ambiente es evitar las trampas cazabobos ideológicas. Todas son mortales. Esto significa no decir en voz alta lo que uno está pensando, una política de autovigilancia que cualquiera que haya vivido en un régimen totalitario conoce bien.
¿Por qué hay tan poca resistencia a la mentira que nos rodea? Para empezar, el dominio del liberalismo ha aminorado nuestra imaginación moral. El liberalismo principalmente nos enseña que la libertad exige que nada estorbe nuestro proyecto de llegar a ser quien queramos y lo que queramos. Esta postura tiene un corolario: la concepción minimalista del ser humano. Si deseamos promover una sociedad verdaderamente liberal, deberíamos abstenernos de atribuirle demasiado a la naturaleza humana. Debemos renunciar a las apelaciones a la ley natural, porque tales conceptos ponen límites a quien y aquello que queremos llegar a ser. En un sentido más amplio, las dimensiones históricas, comunitarias o metafísicas tienen que ser aminoradas o repudiadas. Le corresponde al individuo poseedor de derechos decidir qué verdad —si acaso— hará propia. De este modo, el ideal liberal de libertad, si se pone en práctica en una sociedad de manera cabal como exige la supra-teoría liberal, erosiona la base sustantiva para el análisis moral y político. La sociedad perfectamente liberal es una sociedad irreflexiva.
En el primer libro de su Política, Aristóteles distingue entre el amo y el esclavo. El esclavo, dice Aristóteles, es alguien que obedece a otros porque es incapaz ya sea de fijarse algún objetivo ambicioso para sí mismo, o de seleccionar los medios apropiados para conseguir sus objetivos. El esclavo es obediente, no tanto porque esté obligado a obedecer, sino porque su débil constitución moral le exige que dependa de otros. El hombre libre, en contraste, no necesariamente es alguien que domina a otros, sino alguien que se domina a sí mismo. Ha adquirido las habilidades y aptitudes necesarias para el autogobierno, tales como valentía, justicia, resolución, fortaleza, magnanimidad, y autocontrol.
La distinción de Aristóteles es de naturaleza moral y antropológica y tiene poco que ver con el respaldo a la institución de la esclavitud tal como existía en su época. El hecho de que un hombre fuera dueño de esclavos no lo hacía un hombre libre en el sentido aristotélico; el hecho de que un hombre fuera esclavo no significaba que no pudiera ser un hombre libre en el sentido moral. San Pablo asume una versión de esta perspectiva clásica de la libertad cuando insta a los cristianos que son esclavos a obedecer a sus amos terrenales, no temiéndoles, sino más bien obedeciéndoles por amor al Señor. «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo» (Col 3:23). El ideal cristiano de la obediencia fiel a Cristo difiere de la noción aristotélica del virtuoso ateniense. No obstante, tanto Aristóteles como Pablo perciben que la libertad requiere que la persona llegue a ser capaz de autogobierno antes que sea dominada por sus instintos, deseos, temores, impulsos y caprichos.
El individuo sujeto de derechos no es un hombre libre en el sentido clásico. Es lo opuesto, porque su libertad debe ser indeterminada: la libertad para llegar a ser cualquier cosa que quiera ser. El problema es que en él no hay mucho, y por lo tanto la promesa de las infinitas posibilidades que tiene delante es una promesa vacía. A pesar de las ocasionales asociaciones con vestigios de las perspectivas antiguas, el concepto del individuo sujeto de derechos ya no denota nada concreto. Pero el punto principal de la mirada clásica es que la libertad no significa la ausencia de obstáculos sino la posesión de los atributos necesarios ya sea para superar los obstáculos (el énfasis de Aristóteles) o para considerarlos irrelevantes para la propia autopercepción como una persona realizada (la mirada estoica y en alguna medida la cristiana).
En suma, el ser humano libre debe tener «carácter». Para esto, debe poseer una mirada más amplia de sí mismo y el mundo que lo rodea, una mirada que provea criterios morales para un modo de vida objetivamente bueno. Tal mirada puede provenir de una filosofía articulada o, más a menudo, de las tradiciones religiosas y culturales que informan su educación. Esto significa que el ser humano verdaderamente libre deriva la inspiración de fuera del sistema político. No puede estar enteramente determinado por, e inmerso en los dogmas y presuposiciones de la ideología política imperante, ya sea monárquica, socialista, liberal, o democrática.
El liberalismo y su devenir en una supra-teoría dificulta que los seres humanos adquieran tal perspectiva. Hay dos factores operando. Por un lado, el liberalismo se aproxima a las personas como individuos. Le dice a cada persona que él o ella tiene derechos y que, en tanto que el liberalismo predomine, será libre para llegar a ser quien quiera y lo que quiera. Por otro lado, el liberalismo es una construcción política que prometa asegurar los derechos individuales solo con la condición de que la gente adhiera a sus regulaciones cada vez más intrusivas y, lo que es más importante, adopten la totalidad de su ideología concerniente a lo bueno y lo malo, qué amar y a quién odiar. La combinación de estos dos elementos, más la general irreflexión de la sociedad liberal, crea una trampa mental: cuanto más ve uno su independencia en términos liberales, tanto más sucumbe a la conformidad ideológica; cuanto más uno se considera a sí mismo un amo titular de innumerables derechos, tanto más se asemeja al esclavo aristotélico.
En consecuencia, el problema con el liberalismo como supra-teoría no es solo su inconsecuencia sino también su inhumanidad. Con la negación del permiso para adoptar miradas alternativas de lo que significa ser un hombre libre (se debe evitar el pecado de «iliberalismo»), el residente de una sociedad liberal tiene escasas posibilidades de llegar a serlo. Internamente es demasiado débil, demasiado dependiente de factores externos, demasiado confundido respecto a su identidad, y demasiado atraído por una mistificada visión de sí mismo como una persona ya completa que solo espera su autoexpresión, reconocimiento e inclusión. Es un consumidor ejemplar y absorbe fácilmente la opinión de la masa. En tal sentido, quienes son formados por la monocultura liberal son ciudadanos dóciles, quizá infelices con su ración de utilidad y molestos con cualquier residuo que entorpezca sus libertades, pero satisfechos con el régimen liberal, confiando en sus promesas.
Los liberales tienen un argumento más en defensa de su antropología. Ellos sostienen que las personas con un yo robusto —nacionalistas, absolutistas morales, creyentes religiosos— son intransigentes en sus convicciones y por tanto están propensos a imponerles a los demás sus creencias. Esta intransigencia, ya sea moral, política o metafísica, ha sido —creen los liberales— la raíz de todos los males, desde la esclavitud a los campos de concentración. Por lo tanto, la abolición del yo robusto es un prerrequisito para eliminar la intransigencia y dar lugar al reinado de la apertura y la tolerancia.
Puede haber algo de cierto en la advertencia contra los yos robustos. Una visión de la vida buena que plantee fuertes justificaciones a fuertes afirmaciones inspirará intransigencia en defensa de tales afirmaciones. Pero es difícil que el liberalismo sea superior al «iliberalismo» en este respecto. Los liberales, a pesar de su menguada visión del yo, son de hecho más intransigentes en sus posturas, mostrando una notoria renuencia a ceder y persiguiendo incansablemente a los disidentes que son acusados invariablemente de crímenes autoritarios. Locke era mucho más dogmático que Burke, aunque su visión del ser humano era minimalista y la de Burke no. Aristóteles solo hizo un juicio tentativo respecto a cuál sistema político era el mejor, concediendo que los demás tenían sus virtudes. Con gran dificultad se puede nombrar a un liberal prominente del siglo XX o del actual que no insista en que el liberalismo y solo el liberalismo es legítimo.
Los liberales se atribuyen los valores de la tolerancia y la moderación, la inclusión y el empoderamiento, a la vez que les niegan estos valores a los demás. Los defensores del liberalismo creen que pueden imponerlo en la sociedad de un modo bastante implacable porque con ello implantan la tolerancia y la moderación, la inclusión y el empoderamiento. Están replicando la idea de Rousseau de que el buen gobierno apropiadamente fuerza al individuo a ser libre sujetándolo a la voluntad general.
En este proceso de asegurar el monopolio del liberalismo, la visión menguada del yo sirve como un arma contra las visiones robustas. Genera odio a los «opresores», acerca de los cuales se escucha una gran cantidad en el discurso de la política de identidad. Moviliza a los adherentes y les otorga una orientación ideológica; una que es falsa, pero que los une tras una estrategia política de conquista universal. Destruye los vínculos históricos y sociales reales entre las personas, vulgariza su cultura, diluye su conciencia moral, y los priva de una base sustantiva para formular alternativas. Lo que el liberalismo y su visión menguada del yo no puede hacer es darle a la gente un razonablemente estable sentido de libertad.
Han pasado casi treinta años desde la desintegración de la Unión Soviética. Con la desaparición del comunismo, las libertades políticas aumentaron en territorios antes oprimidos, pero casi de inmediato surgió un nuevo sistema de tabúes y restricciones. Este sistema se vuelve cada vez más fuerte. La triste verdad es que hoy uno puede decir menos de lo que podía durante los primeros años posteriores a la liberación, y las nuevas leyes, de carácter «liberal», en lugar de inspirar inhiben el libre debate. La libertad de pensamiento está en peligro. La dominación de la supra-teoría liberal ha debilitado las formas sociales que incentivan el autodominio. Una generación después que los comisarios salieran de escena, la libertad positiva es más difícil de conseguir, y Occidente está poblado de personas cada vez menos capaces de una agencia libre de las banalidades del mercado, los medios de comunicación y la opinión de las masas. No está claro que nuestras instituciones puedan sobrevivir sin un pueblo libre, o al menos una pluralidad capaz de autogobierno. El desafío de la siguiente década será romper el monopolio ideológico del liberalismo de manera que las visiones robustas del yo puedan guiar la educación de las futuras generaciones. A menos que tengamos éxito, careceremos de los hombres de carácter que se necesitan para defender y renovar las instituciones que aseguran la libertad en Occidente.
Ryszard Legutko es filósofo y profesor de filosofía en la Jagiellonian University en Cracovia, Polonia. Ha ocupado diversos cargos de importancia política en los poderes legislativo y ejecutivo de su país.
___
Originalmente publicado en First Things, 2020. Traducción de Elvis Castro Lagos.
